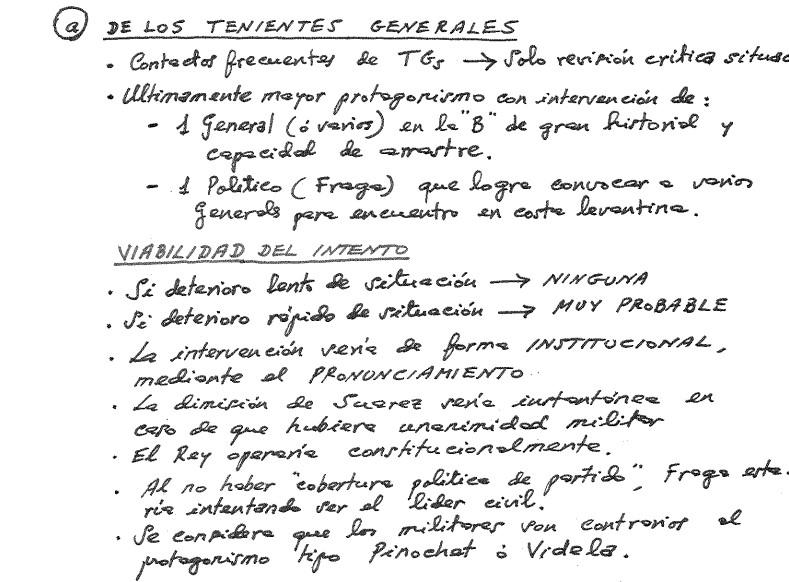[dropcap]H[/dropcap]ace unos días se publicó un artículo que se centraba sobre todo en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y hacía referencia al aumento del consumo sufrido en estos últimos años y a las causas señaladas por los especialistas: las dificultades económicas y laborales derivadas de la crisis, la presión asistencial (escaso tiempo en la consulta de atención primaria y exigencias de los usuarios) que hace elegir los tratamientos más inmediatos frente otros “menos” cómodos y la sobreprescripción frente situaciones no patológicas.
El centro de la atención se ha colocado en dos focos: las consecuencias económicas y los efectos secundarios de los fármacos, insistiendo en la utilización legal de los ansiolíticos como droga y su poder de dependencia.
Pero hay un aspecto que se ha eludido. Cuando el usuario acude al médico/a con su problemática laboral y su vivencia de ella (en vez de plantearla en su contexto laboral y sindical) y sale de consulta con un fármaco prescrito le estamos dando el mensaje de que no es que su empresa está teniendo un comportamiento abusivo sino que es un enfermo, “usted es un enfermo, es ansioso”. Con esta medicalización de su problema estamos victimizándolo. Además la posible medicación ansiolítica, de la que se va a llevar una receta, tiene el efecto de aumentar las actitudes pasivas y evitativas con lo que la posible acción reivindicativa de los trabajadores se diluye.
Así que tenemos al mismo tiempo dos consecuencias socioeconómicas: aumenta el gasto en fármacos y disminuye el número de trabajadores empoderados. ¿Quién se beneficia de esta circunstancia?
Esperanza González Marín