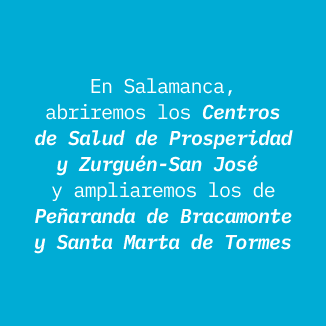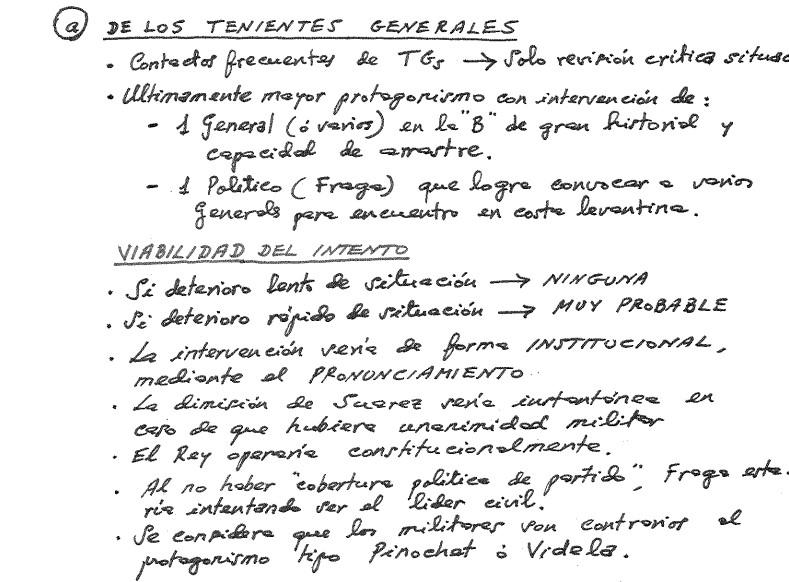[dropcap]E[/dropcap]stos días leía un artículo sobre el monotema (para algunos sigue siendo Cataluña, para los demás es el COVID-19) que nos recordaba la necesaria frase de Orwell: “Ver lo que está delante de tus narices requiere una lucha constante”.
Quizás el sentido último de esa frase nos recuerde a muchos el cuentecillo del rey desnudo, que se replica en el ejemplo XXXII de “El Conde Lucanor”, y en el entremés “El retablo de las maravillas” de Cervantes.
Los que por una razón u otra abandonaron pronto el redil del consenso oficial y mediático sobre esta epidemia, abordaron, siquiera mentalmente, una metáfora conocida y clásica: la del iceberg.
En realidad ha sido un conflicto de metáforas.
Los que comulgaban con el consenso oficial, echaban mano de la metáfora de la gripe. Más allá de las cifras reales, la gripe se nos representa casi como un elemento de nuestra cotidianidad, reconocible, y controlado. Su estacionalidad y sus ritos de vacunación, son ya rutinas.
Aquellos más suspicaces (o aprensivos) a los que la metáfora de la gripe rutinaria no les convencía en este caso (las contradicciones en la información recibida por distintas vías era evidente) echaban mano de la metáfora del iceberg. La parte visible del iceberg oculta una gran masa sumergida, y esa mole oculta puede ser origen de desastre.
Ser suspicaz en esta vida es casi una actitud filosófica o incluso política. No tiene tanto que ver con la paranoia como con la crítica, y en ese sentido es heredera de la mejor Ilustración: la que se hace preguntas.
Suelen ser precisamente los que se hacen preguntas los que rompen los consensos oficiales y los descubren como falsos. El primer paso de un camino nuevo.
Y son los menos dóciles a los prejuicios que se patrocinan y venden desde las Instituciones los que las hacen avanzar.
La suspicacia crítica quizás tenga un componente innato o incluso anatómico. No lo sé. Si fuera así podría considerarse algo genético.
Pero la suspicacia también se aprende, y en ese sentido tiene un componente histórico. Filogenia y ontogenia concurriendo a un mismo fin: la duda metódica.
En nuestro país tenemos motivos sobrados para la suspicacia histórica, es decir aprendida. Algunos lo llaman “Gramática parda”. Son los licenciados en esa gramática los que no se tragan, por ejemplo, los discursos y teatros de la honradez monárquica. Pero ese es otro tema.
Si de casos de salud se trata (porque los hay de todo tipo) podemos traer a colación el síndrome tóxico de la colza, que según un alto mandatario de aquel tiempo (ministro por más señas): “Es menos grave que la gripe. La causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”. Así de sencillo.
Este tipo de episodios históricos, si se metabolizan con aprovechamiento, fortalecen la crítica, es decir la suspicacia. Es una especie de inmunidad que se desarrolla poco a poco contra la mentira y que dura toda la vida. Hay quien está vacunado, hay quien no.
En realidad la mentira institucional (y quien dice mentira dice medias verdades) tiene un componente no solo ideológico sino pedagógico: considera a la ciudadanía adulta como ciudadanía infante.
Más allá de excepciones al respecto, en esa consideración se impone la ley de los grandes números.
En consecuencia se estima que la verdad no siempre es conveniente, y si no se puede ocultar, al menos se debe dosificar.
El iceberg, en este caso del COVID-19, hace referencia a unas cifras irreales, tanto de infectados como de muertos, algo que ya se reconoce a nivel oficial entre otras cosas por el escaso número de pruebas realizadas.
El manejo institucional de los bulos en esta crisis ha sido paradigmático, y es difícil calibrar si como consecuencia de ello aumentará el crédito o el descrédito de las redes. En ese tráfico ha habido de todo: bulos verdaderos y bulos falsos. Las instituciones han puesto más empeño en advertir del peligro de estos bulos (que alertaban a la población) que de advertir y alertar a la población sobre el peligro real de este virus. En este sentido, el mayor bulo puede haber sido el Institucional, con diferencia, y ello puede contribuir (un poco más) a su descrédito.
El virus en cuestión no era un bulo, sino real. Se conocía su secuencia genética y también los estragos que había provocado en otros países. Se intuían ya las consecuencias más probables en otros aspectos fundamentales de nuestra normalidad. Y se dudó en el difícil equilibrio entre economía y salud pública. Aún se duda.
En ese esfuerzo institucional e intensivo contra el «bulo» alarmante, la verdad discurrió oculta y se nos hizo tarde. Más útil habría sido prestar atención a lo que ocurría delante de nuestras narices.
En esa maraña de mensajes ciertos y falsos, sobresale como objeto digno de estudio un bulo «híbrido» (ya lo mencioné en otro artículo): el del supuesto jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón.
La autoría de este mensaje se dijo que era falsa, sin embargo el contenido del mensaje no podía ser más acertado y útil. Entre otras cosas advertía, ya en ese momento, del peligro de ir a un gimnasio, o de viajar y quedar atrapado en un país con pobres recursos asistenciales, aunque los nuestros parecen ahora también bastante escasos y precarios ¿Veremos sanitarios protegidos con gafas de buzo?
Hoy mismo leemos como noticia los miles de españoles atrapados en otros países y con graves dificultades para retornar.
No sabemos si esos españoles hicieron caso omiso de aquella advertencia (no viajar) ya que las instituciones que ahora tienen que rescatarlos calificaron aquel mensaje híbrido como «bulo», sin discernir.
Al menos nuestras Instituciones no se atrevieron a calificar como bulo el mensaje grabado en vídeo por un cirujano español en Milán que describió a modo de advertencia (¡preparaos!) lo que ahora estamos viviendo aquí y antes se vivió en Italia.
Una diferencia notable entre un virus y otro, el de la gripe y el nuevo Coronavirus (aparte de que el primero es más conocido), es al parecer el ritmo de contagio y la facilidad que el COVID-19 tiene, si no se frena a tiempo, para producir el colapso de todo el sistema sanitario.
Si bien lo pensamos, nuestra atención primaria también está de algún modo ya colapsada, o al menos encogida, en un extraño estado vegetativo que no sabemos por dónde reventará. Quizás lo haga, y esto no sería bueno, hacia un sistema hospitalario ya colapsado.
— oOo —