El abuelo era un hombre especial, muy especial. La honradez y la decencia vestía su elevada y excelsa altura de miras.
Al rescatar al abuelo del cada vez más endeble baúl de la memoria, caigo en la cuenta de que brilla con luz especial entre la gente auténtica y sin fisuras de la izquierda que conocí en otro tiempo.
Cuando el abuelo le preguntó al gestor que le asesorase sobre las cuantías económicas que tenía que destinar a la indemnización de sus empleados y se encontró con aquella respuesta, no daba crédito.
El abuelo como ser humano habitaba un mundo donde quizás solo cabía él y gente exclusiva como su yerno.
Seguramente que el gestor ya conocía que aquel cliente era intratable a la hora de asimilar las leyes de los hombres ante su forma de entender la justicia. Por ello, se negó a cerrar su negocio sin reconocer el esfuerzo de los empleados que tan cerca de él habían hecho posible el mantenimiento de su empresa familiar a lo largo de los años.
Por más que el experto en leyes y zarandajas le hizo ver que su jubilación le eximía de obligaciones, no solo no pudo convencerlo, sino que hizo que maldijese con todas sus fuerzas a quienes crean normas para favorecer siempre a los mismos.
Y así fue como aquellos trabajadores no solo recibieron la indemnización que en aquel entonces fue una importante cantidad de dinero, sino que a la vez, tan comprensivo patrón les dio todas las herramientas del taller para que pudieran seguir ganándose la vida con el oficio que él les había enseñado.
Al abuelo, bajo la sombra de aquellos árboles poblados de pájaros, podíamos verlo rodeado de periódicos de todo tipo, pues según la sabiduría propia de un hombre de bien, exprimiendo la prensa de tipo derechoso y la que recuerda el rojerío es como puede uno extraer un escasísimo zumo de la verdad escrita.
El abuelo no buscaba nunca a Dios cuando perdía en el cielo la mirada. Quizás una y otra vez le venía el recuerdo del pequeño espacio celeste que podía ver desde el patio de la cárcel cuando injustamente fue recluido por rojo. Eran, según él decía, las miserias de un tiempo en guerra, que amparaba el chivatazo surgido de envidias y los disparates inhumanos los que apretaban el botón de la maquinaria fascista que trillaba por aquellos años estas tierras.
Lo que no pudo nunca saber la mugre carcelaria es que el abuelo en aquella larga espera que fabricaba fusiles frente a un muro, apareció el afán creativo que venía de la raíz familiar y el carácter que la Sierra de Francia le había impregnado en las faldas de Pico Cerbero.
Y así comenzó a tallar los anillos de quienes, a su lado, como el padre de Luis Calvo Rengel, esperaban ser vilmente asesinados en las tapias del cementerio simplemente por pensar de otra manera.
Aquellas lecciones tan duras que la vida le había dado al abuelo en las facultades del rencor y la venganza, trasformaron de una manera asombrosa su forma de ver el mundo y todo lo que le rodeaba. Su alma de hombre bueno forjó un ateísmo profundo pero respetuoso con cualquier religión o modo de entender la vida.
Mis conversaciones con él sirvieron para que su huella marcase sobre la piel de los afectos el recuerdo permanente de sus impresionantes lecciones de humanidad.
Antes de conocerlo, mucho antes, Severiano Grande, su yerno, había tallado para mí su escultura, no con la maestría de su cincel, sino con la gubia de las palabras.
Y omito su nombre a conciencia porque el escultor y toda la familia, en el feudo artístico de Mozárbez, lo llamaban el abuelo.




















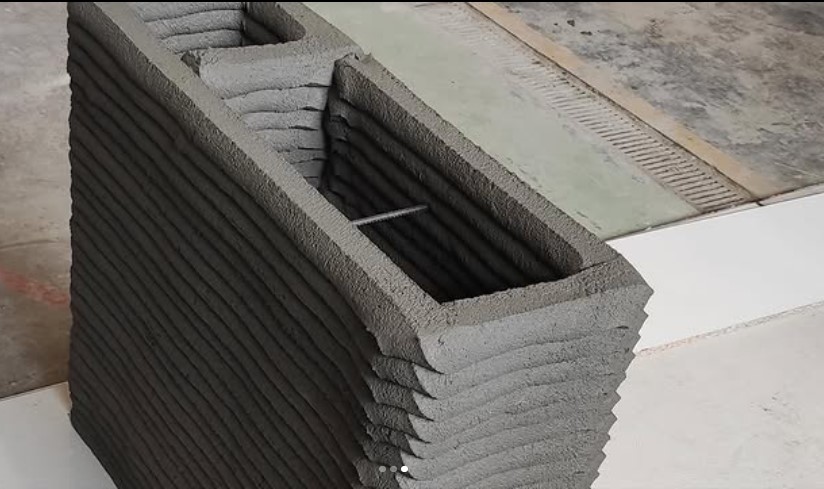


1 comentario en «El abuelo»
Preciosa y conmovedora historia. Enhorabuena y gracias.