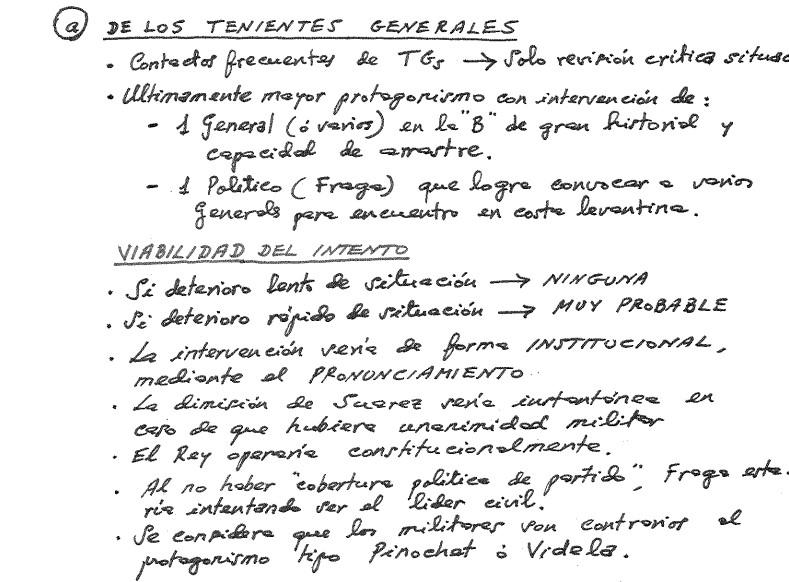Aún perviven en mí los ecos del concierto que presencié el sábado en la Catedral Nueva de Salamanca. La Universidad Pontificia (UPSA) celebraba los cincuenta años de la fundación del coro Tomás Luis de Victoria, a cuya entidad pertenece. No ha sido el único acto programado por la institución (también se ha celebrado una Misa polifónica y un concierto en la plaza de Anaya), pero sin duda ha resultado el más brillante. Reunía todos los ingredientes para ello: un coro de más de trescientas voces, dirigidas por Francisco J. Udaondo; la Joven Orquesta Sinfónica y Coro Santa María la Blanca, cuya dirección corresponde a Jesús Alonso Cuesta; la soprano Elena Salvatierra Sánchez, la contralto Paz Jaén Diego, el tenor Emilio Sánchez Ares, el barítono Javier Centeno Martín… y Mozart, el eterno Mozart con su eterno Requiem (K 626). Sobrecogedor. Se interpretó también el Ave verum corpus, el himno universitario Gaudeamus (acompañado por cuantos asistentes quisieron sumarse) y, como final apoteósico, el Aleluiah, del Mesías (HWV 56) de Haendel.
Reconozco que Wolfgang Amadeus Mozart es una de mis debilidades musicales, si no la que más. Gracias a él comencé a conocer y amar la música clásica. Todo en él es extraordinario. Su genialidad era tan desbordante y sorprendente que todos se rendían a su talento, incluidos papas, reyes y emperadores. Dotado como nadie para la interpretación y la improvisación, alcanzaría en su faceta creativa las más altas cotas. Componía el mismo tipo de música que creaban sus contemporáneos, pero lo hacía mejor que nadie. Y era consciente de ello. Por eso no tuvo reparo en dejar plantado y con un palmo de narices al mismísimo arzobispo de Salzburgo. Y se fue a Viena, casi con lo puesto, con la seguridad de que allí sabrían apreciar su música. Es cierto que no tuvo una niñez como el resto de los mortales, y eso marcó su personalidad y le creó fama de excéntrico y superficial; pero, como afirmaría en cierta ocasión ante el emperador de Austria, “Majestad, yo puedo ser vulgar, pero os aseguro que mi música no lo es”.
Y me pregunto a dónde nos hubiera llevado su inagotable filón creador si su vertiginosa vida no se hubiese apagado tan prematuramente, dado como era a superarse en cada una de sus obras. El Requiem es la prueba más evidente. Parece ser que recibió el encargo de componerla para el funeral de la esposa de un misterioso personaje. Fuere como fuere, lo cierto es que la obra llegó a obsesionarle de tal manera que pensó que estaba componiendo la música de su propio funeral. Y, efectivamente, murió sin concluirla; según algunos testimonios lo último que exhaló su aliento fueron las débiles notas de su Requiem. La ciencia afirma que murió a causa de una fiebre reumática aguda; el cine ha difundido la hipótesis de que fue inducido al trágico final por Salieri, un célebre compositor de la corte y director de la ópera de Viena que envidiaba su éxito y su genialidad. No importan ahora las razones. Paradójicamente, el prodigio que arrastraba a las masas y era famoso en toda Europa fue enterrado una fría tarde de diciembre, en una fosa común, porque así lo disponían las ordenanzas para quien no poseía un panteón. Y sus restos se perdieron.
Pero su música sigue aún conmoviendo y emocionando con la misma o mayor intensidad que lo hiciera ante sus contemporáneos. Y así sucedió el sábado en la catedral, desde los intensos compases de las cuerdas, las maderas y los timbales, precedidos por unas débiles notas sostenidas por los oboes, que introducen al majestuoso coro: Dales el descanso eterno, Señor. Y, a partir de ahí, un torrente de emociones que solo la música puede transmitir: el espíritu atormentado (Día de ira aquel en que los siglos serán reducidos a cenizas) los épicos timbales, los metales y las voces poderosas que se imponen; el arrepentimiento más sincero (el pecado enrojece mi rostro; perdona, Dios, a quien te implora) sublimado en el cuarteto de voces contrapuntísticas; el grito incontenido suplicando el perdón ante un Dios de majestad tremenda, (¡sálvame, fuente de piedad!) introducido por las notas graves y premonitorias de las cuerdas; el terrible y espeluznante Confutatis anunciado por timbales y cuerdas (te ruego, con el corazón casi hecho ceniza, apiádate de mi última hora), para acabar en un llanto universal y profundamente sincero que es la súplica del hombre (Día de lágrimas aquél en que resurja del polvo para ser juzgado el hombre reo. Perdónale pues, Dios, Piadoso Jesús, Señor, dales el descanso. Amén). Un amén prolongado y definitivo con el que las voces y la orquesta impregnan las almas y los oídos de una plenitud que solo la música puede infundir. Lo que sigue al Lacrimosa probablemente no fue acabado por nuestro compositor, sino por sus discípulos.
¿Lo he dicho ya? No importa, lo repito: sobrecogedor, un gran acierto. Felicidades a los responsables y artífices del evento, y particularmente en mi caso, gracias Luo Yi, alumna del colegio Calasanz y parte integrante del coro, que amablemente me cedió una invitación. De bien nacidos es ser agradecidos.