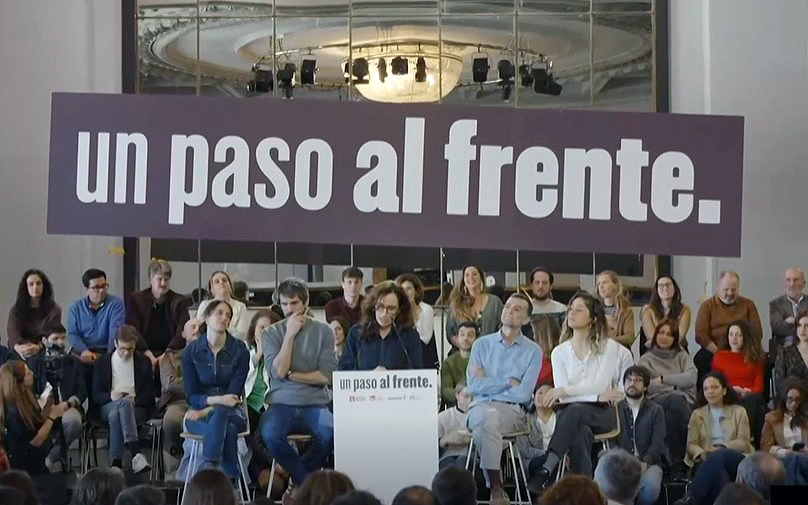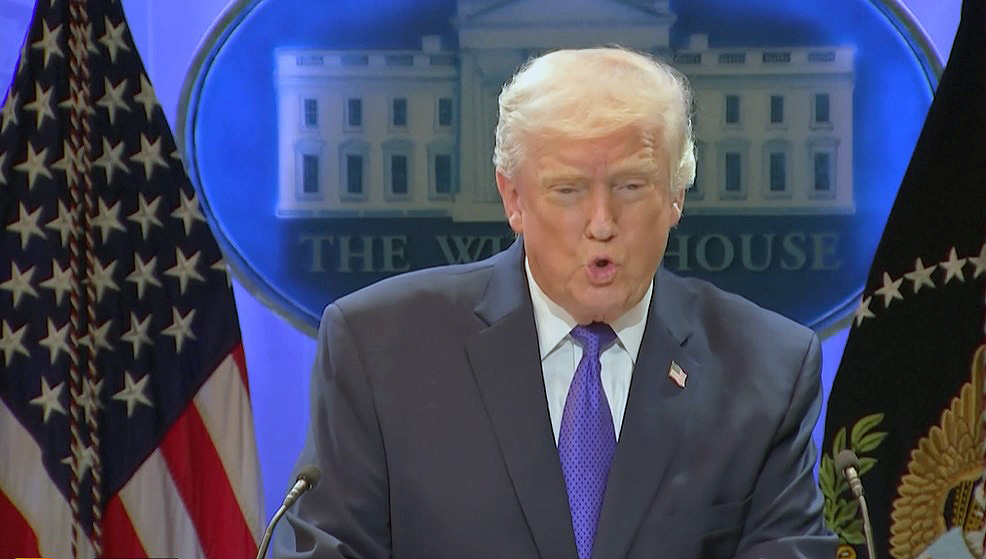Estuve ayer víspera de Todos los Santos en el cementerio San Carlos Borroneo (Salamanca). Me acerqué a primera hora a visitar la sepultura de mi padre, dejé un sencillo ramo de flores amarillas sobre la lápida, recé unas oraciones e hice de un monólogo conversación, después paseé haciendo algunas fotografías del entorno.
Allí, bajo el cielo de todos, yacen historias de nuestras familias tapadas con lapidas de mármol, soportando las cruces que perfilan el horizonte del campo santo y también historias emparedadas, bajo tenadas con escaleras apoyadas en la pared, que marcan el último nicho sellado con vivencias no contadas.
Es fría la sombra del ciprés y deja huella la pisada en esta época del año, cepillo de púa gorda y cubo de agua y aguarrás, que hoy toca rascar. Son recuerdos de cuando Vega y Amparo se acercaban al cementerio, para adecentar la sepultura familiar, que el día 1 de noviembre iríamos a visitar.
Calculo tener entre trece y catorce años, cuando pasado el día de Reyes enterramos a mi abuelo Dámaso acompañado de toda la familia, al llegar a casa nos avisaron de que se equivocaron en el número de sepultura familiar y había que hacer el cambio lo antes posible, a fin de evitar notificar el error al juzgado, pues se demorarían los permisos con la burocracia.
La única persona disponible para volver al cementerio al día siguiente y verificar que esta vez todo se hacía correctamente, era mi padre. Sin apenas tiempo de reponer el ánimo tenia que repetir el último adiós. A primera hora del día cuando mi padre se disponía a salir de casa se escuchó una voz, la de Amparo, diciendo: «Pablo acompaña a tu padre que no vaya solo». Así lo hice, sin rechistar.
En el trayecto de ida al cementerio apenas una breve conversación, era un momento muy complicado, sobre todo para él que era más consciente que yo de la situación. Al llegar al campo santo nos esperaban cuatro hombres con unas palancas, unas palas y una soga gruesa junto a la tumba equivocada, previamente habían preparado la sepultura correcta para agilizar el trámite.
Empezaron la faena con todo respeto y sin apenas hablar, salvo para dar las indicaciones pertinentes a su oficio, con palabras secas, cortas y concisas que rebotaban en la niebla. Ataron con la soga el ataúd, ya visiblemente deteriorado por la humedad, lo izaron a la superficie he hicieron el cambio a la sepultura correcta y la cerraron con su lápida. Mi padre volvió a darles propina.
Salimos del cementerio en silencio, no me atreví a decir nada, sabía que no me oiría, de vuelta a casa en el R12, solo recuerdo observar la nada atreves de la ventanilla empañada, hacia frío, mucho frío, no me atreví a mirar atrás. Creo que ese día cuando miré la cara de mi padre desenterrando a mi abuelo, comprendí que era la soledad.