Aquel niño endeble devorador de tebeos sigue existiendo, sin crecer, en lo más profundo de mis escasas pertenencias. Niño de plazas, rincones y calles, de escuela barracón, donde un maestro inmortal logró enamorarlo de la magia que guardan en sus desvanes las letras. Un niño que se esconde vestido de timidez con temor a ser reconocido en este tiempo convulso que ampara tormentas de soledad y de prisas.
Niño que agarrándome de la mano me traslada a los tiempos remotos del queso americano, el pan duro pringado en aceite y a un antro de tercera clase que, entre maletas de cartón, maquillaba, bajo la tenue luz de una bombilla gastada, con cierta ternura, aquellos rostros vestidos de bagajes y sufrimiento.
Como una ceremonia anual, sobre un borrico, rememoro andaduras por la Sierra de la Culebra mientras a pie recorrían aquella eterna kilometrada mis padres, el tío Justo o el cunquerón primo Manolo, cuando nos llevaban a la estación de San Pedro de las Herrerías para coger el maravilloso y espectacular tren de Madrid.
Por eso de repente caigo en la cuenta de que aquella estación, que era centro referencial de los pueblecitos alistanos colindantes, no sé a causa de que enfermedad, sufrió la agonía inevitable como tantos otros municipios de la España ¿vaciada?
Me niego a llamar vaciada a esa zona donde malvive atragantada de tanto olvido mi gente y los escasos vecinos que en otros lugares patrios permanecen como héroes numantinos, defendiéndose del cerco o marcaje que levantan políticos tragaldabas e inconsecuentes que, a base de ignorancia, desfachatez y mucha negligencia dan una de las notas más discordantes de este tiempo.
Recuerdo llegar a la fuente que linda con el que fuera campamento juvenil, -muy afamado entonces- y beber aquella agua que según decían los lugareños era la mejor de toda la sierra. Pero en aquella ceremonia o ritual del bendito e inolvidable trayecto, trascendía en las ilusiones infantiles como colofón del festejo veraniego, aquella humareda del tren que llegaba dibujando fantasías, que ahora mismo, cerrando los ojos cansados de edad, me hacen subirme a los regresos, para disfrutar con raza de niñez casi estrenada de aquellos duros bancos de madera, mientras un traqueteo, ungido de lentitud, sigue con mimo acunando la inocencia.
Y entre brumas el niño trata de huir del almacén de las añadas, dejándome en la queda estancia de esta estación que ahora, en soledad, peinando abandonos, es solo vestigio de otra época que se desplomó por los precipicios del progreso. Miro los raíles ferroviarios mientras se acerca, como un águila presta a cazar su presa, esa AVE que se come los kilómetros a velocidades impensables en aquellos años en que sus negruzcas abuelas humeaban cansancios llenos de vida.
El AVE llega, pasa y se va, dejando que el silencio pasmoso cubra estos entornos, mientras las cenizas visten de luto esta parte de la Sierra de la Culebra, como recuerdo de la catástrofe que se cernió sobre una zona natural única, que dejó en pelotas una vez más la política que todo lo cubre con su lenta y evidente ineptitud.
Cuando abandono la estación de San Pedro de las Herrerías, ese niño, entre humeantes vapores, se asoma a la ventana del tren gallego, intentando, otra vez, sin conseguirlo, despedirse de mí para siempre.

















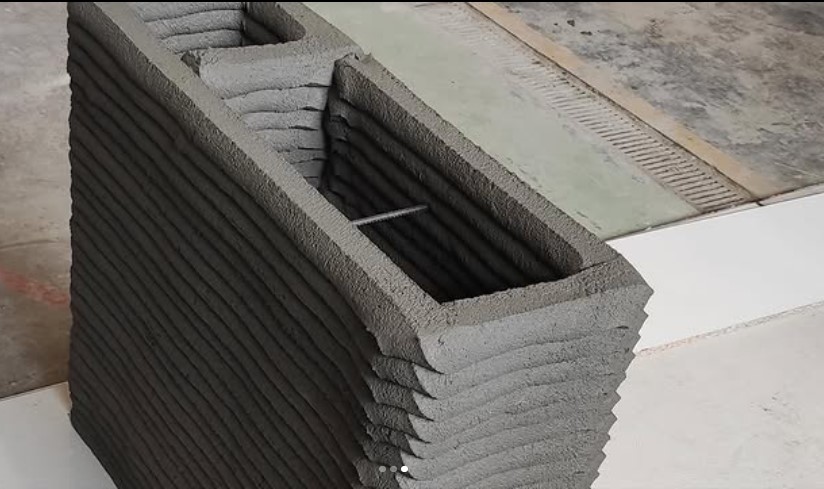





4 comentarios en «El niño que va por dentro»
Precioso, Ferreira. Gracias.
Gracias por tu precioso relato yo también pase mucho frio en esa estación viajando de Madrid para pasar las navidades y también el verano que juergas nos montábamos cantando los villancicos en tren. Que tiempos aquellos que hasta se me va la lagrima.
Muy bonito Manolo, gran abrazo
Nunca te olvides de tus origenes ferreira ni de tus compañeros tanto de ideas como de trabajo J.A.