Recuerdo los campamentos de verano para niños de Salamanca en los setenta. Solían asentarse en La Sierra de Gredos, Hoyos del Espino o en el Lago de Sanabria. El denominador común del campista salmantino era la adquisición de cubiertos, platos y cantimploras en Esterra Deportes, las chirucas de Tejisa y el saco de dormir prestado, que para quince días de campus era mucho gasto comprarlo.
Puedo decir de los campamentos en que participé, que el organizado por la parroquia de Pizarrales fue el más divertido, también tengo buen recuerdo de los Scouts de Baden Powel (maristas), pero se me atragantó el campamento del Opus Dei, del que volví pidiendo a Dios no ser uno de los elegidos ningún verano más. Comentaban que el mejor preparado en aquellos años era el de la OJE, pero no lo conocí.
Nunca viví en Pizarrales, ni estudié en los Maristas, ni pertenecí al Opus Dei, pero mis padres me infiltraban cada año en un campamento diferente, que nada tenía que ver conmigo, de esta forma conocí otros mundos y otras gentes más allá de la Gran Vía y de mi parroquia, a la que nunca asistí, salvo para preparar la confirmación, pero eso es otra historia.
Los padres de Salamanca llegado Julio contrataban plaza en estos campamentos estivales, y allí, casi lejos del hogar, enviaban a sus tiernos retoños con la esperanza de que volviesen agotados y sin resuello para el resto del verano, que el campus cansa mucho y en verano más, aunque de vuelta a casa quien quedaba reventada era la madre, poniendo lavadoras.
Estos quince días de acampada estaban marcados por el día de las familias, se las invitaba pasado el ecuador del campamento a compartir una jornada de campus en unión fraterna. A media mañana asomaba en el horizonte una larga caravana de automóviles, que llegaban repletos de familiares, fiambreras y algún ser querido.
En las fiambreras, suculentas viandas para el almuerzo, hornazos, tortillas de patata, filetes empanados y una gorda sandía para comer a la sombra de un árbol, nunca faltaba la bota de vino, que regaría con generosidad el gaznate de los padres, que además eran quienes conducían, pero no había nada que no curase una buena siesta.
Cumplida la siesta paterna, a media tarde se organizaban juegos familiares, se representaba alguna comedia cortita, para no aburrir y llegaba enseguida la hora de la despedida, con la donación a escondidas de algún trozo de hornazo o filete empanado que sobró de la comida y que compartíamos los residentes rompiendo el silencio de las primeras estrellas, que al anocher se sumaban a la cena.
Era curioso ver como tus padres te enviaban a pasar quince días al campus y pasada a una semana te iban a visitar porque no podían vivir sin ti. A veces sueño que al terminar el día de las familias mi madre me decía: «Nos vemos en siete días. Por favor, sé bueno«. Y, yo ocultando la mano izquierda cruzaba dos dedos y contestaba: «Dame el trozo de sandía que os lleváis para casa y te prometo que lo intentaré». Cosas de niños.

















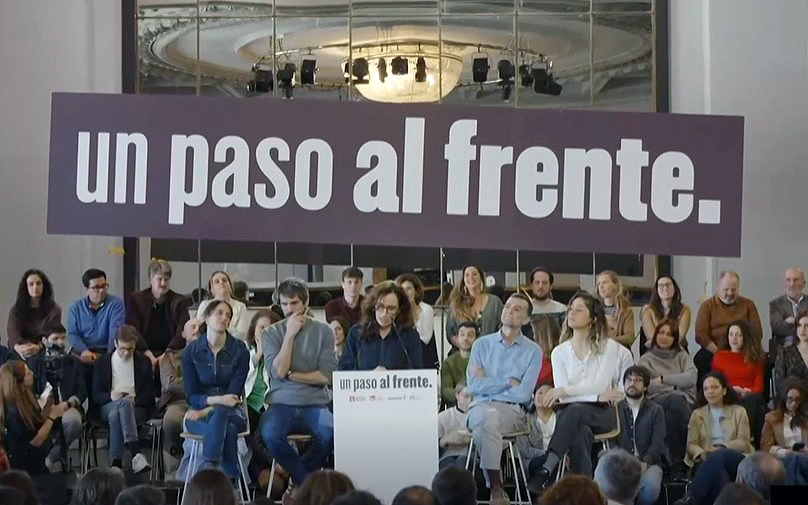
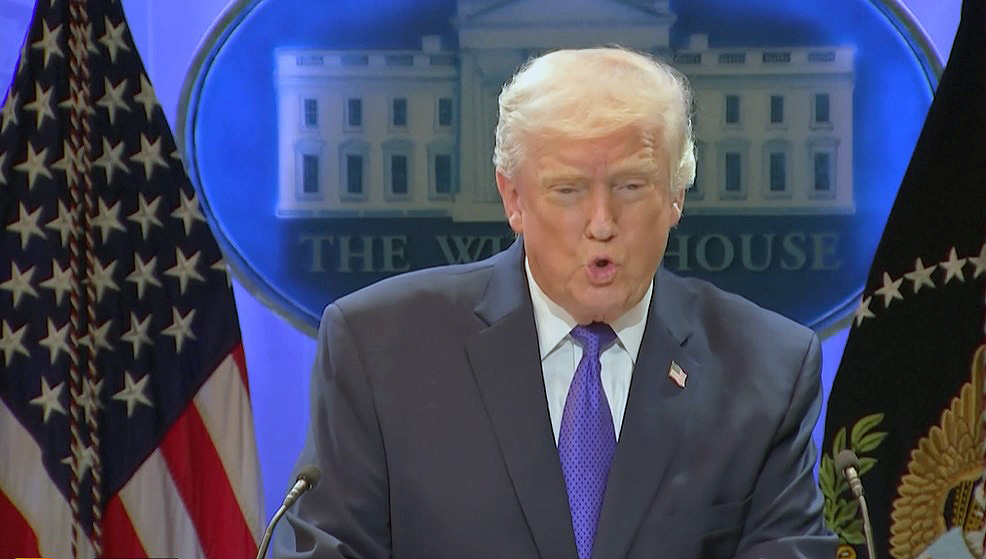




1 comentario en «El ‘campus’ cansa mucho y en verano más»
Pues tu madre no pudo conmigo.
Me puso las vacunas…me preparo
la mochila y se quedó de un pasmo
viendo como se iba el bus y yo no había subido