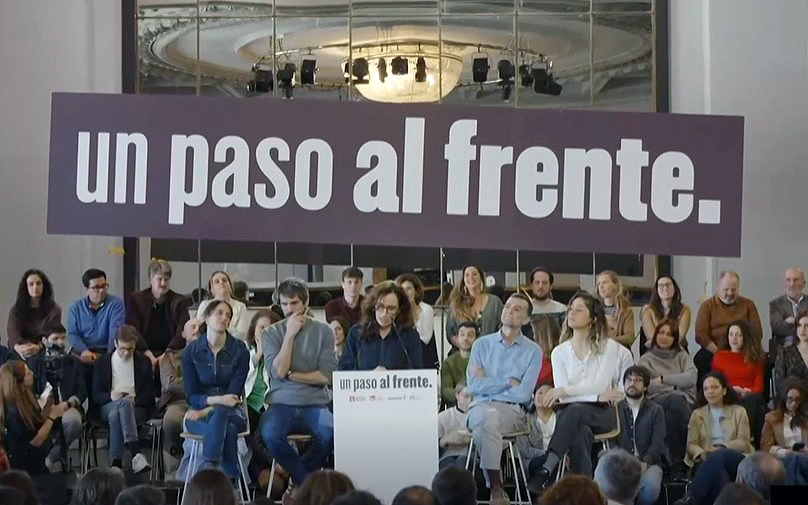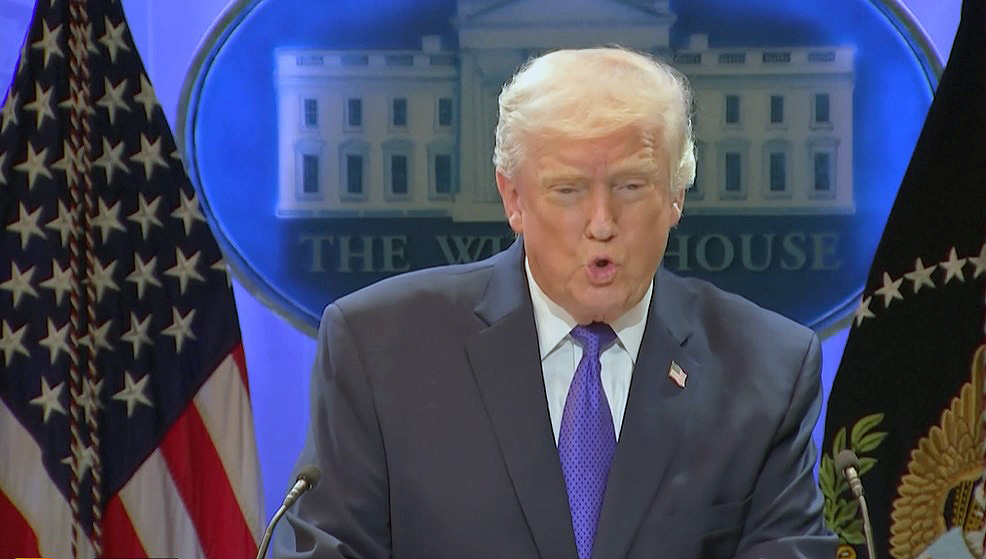Vivimos en una época donde la polarización ha dejado de ser un fenómeno político para convertirse en una forma de vida. El enfrentamiento entre ciudadanos por ideas políticas alcanza niveles que no se veían en décadas. Ya no se debate, se ataca. Ya no se argumenta, se señala. Lo que antes eran diferencias ideológicas hoy se han convertido en trincheras emocionales desde donde se dispara sin piedad al que piensa distinto.
Y aunque muchos buscan responsables externos, lo cierto es que la raíz del problema está clara: los partidos políticos y sus dirigentes han dejado de ser canales de representación ciudadana para convertirse en fábricas de división, enfrentamiento y crispación constante. Ellos son los principales responsables de este ambiente irrespirable. Han sustituido la política por el marketing del odio, la gestión por la estrategia del ataque, y el bien común por la guerra electoral permanente. Les interesa más agitar a sus bases que construir consensos. Más destruir al adversario que mejorar la vida de la gente.
Este clima no ha surgido por casualidad. Ha sido promovido, alimentado y aprovechado por varios actores con intereses propios. Para los alarmistas, los propagadores de bulos y los manipuladores profesionales, este ambiente es terreno fértil. Cuanto más ruido, más confusión. Cuanto más confusión, más poder para moldear la percepción de la realidad.
Los medios de comunicación, o al menos ciertos sectores de ellos, han dejado de conformarse con ser el llamado cuarto poder. Ahora quieren ser también jueces, fiscales y, sobre todo, arquitectos del poder. No informan, editorializan. No investigan, acusan. Y en muchos casos, no buscan la verdad, sino la influencia. Quieren poner y quitar dirigentes, moldear gobiernos a su antojo, azuzar al ciudadano para convertirlo en masa fácilmente manipulable.
En este contexto, el servilismo político se ha instalado de forma vergonzosa. Muchos ciudadanos ya no defienden ideas, sino identidades. Viven adheridos a una narrativa como si fuera una religión, incapaces de cuestionar a “los suyos”, aunque los hechos sean evidentes. Se justifica lo injustificable si viene del propio bando y se condena incluso lo razonable si lo propone el contrario.
Nunca antes se había visto una sociedad tan dividida en tiempos de paz y democracia. Familias enfrentadas, amigos que ya no se hablan, vecinos que se miran con desconfianza por votar distinto. El otro ya no es un ciudadano con derecho a opinar diferente, es un enemigo, un peligro, un traidor.
Y ahora, en medio de esta histeria social, también se ha sembrado el odio contra los inmigrantes. La propagación constante de bulos en redes sociales ha convertido a personas vulnerables en chivos expiatorios de los males del sistema. Se difunden mentiras deliberadas, manipulaciones burdas, videos fuera de contexto o directamente falsos, que presentan al inmigrante como una amenaza, como un enemigo interno que “viene a quitar lo nuestro”. Y lo más preocupante es que muchas personas, cegadas por el miedo o el rencor, lo creen.
Este discurso xenófobo no nace de la nada. Se fabrica. Se empuja desde determinados partidos extremistas que no esconden su racismo, que agitan el fantasma de la “raza aria” como si estuviéramos en una reedición de los peores capítulos del siglo XX. Hablan de “limpieza cultural”, de “reconquista”, de “identidad nacional”, como si eso justificara la exclusión, el desprecio y la violencia contra quienes son diferentes. Su mensaje no es patriotismo, es puro odio envuelto en banderas.
Pero no son los únicos que intentan imponer sus dogmas. Desde los altos mandos de la Iglesia católica también surgen voces que pretenden marcar la agenda política, moral y social, opinando sobre todo, como si su autoridad espiritual les diera legitimidad democrática. Muchos de estos “mandamases” no han hecho autocrítica sobre los escándalos que arrastran dentro de su propia institución: abusos silenciados, privilegios fiscales, falta de transparencia. En lugar de dar ejemplo, se dedican a lanzar sermones sobre cómo debe vivir y gobernarse una sociedad que ya no es teocrática, sino laica y plural.
Y en este juego sucio de polarización y manipulación, las redes sociales se han convertido en un arma peligrosa. Plataformas que deberían servir para conectar y debatir son hoy refugio de cobardes que, protegidos por el anonimato, destilan odio, insultan, amenazan y propagan bulos sin el más mínimo pudor. Se esconden tras perfiles falsos para atacar sin asumir consecuencias, amplificando el discurso del miedo, alimentando la rabia y destrozando reputaciones en cuestión de minutos. Esta cobardía digital no solo intoxica el debate público, sino que también deshumaniza al otro, lo convierte en objetivo, en diana.
¿Y quién gana con todo esto? Quienes quieren el poder sin límites. Quienes necesitan una sociedad distraída, indignada y enfrentada para poder gobernar sin rendir cuentas. La polarización beneficia a los extremos, a los corruptos, a los manipuladores y a los oportunistas que viven del caos.
Es urgente recuperar el pensamiento crítico, el diálogo y la capacidad de disentir sin odio. Necesitamos dejar de ser soldados de causas ajenas y volver a ser ciudadanos libres, informados y conscientes. Porque si seguimos permitiendo que nos dividan, no será solo la democracia la que esté en peligro: será nuestra propia convivencia como sociedad.
Por. Chenche Martín Galeano, líder de Por Salamanca.