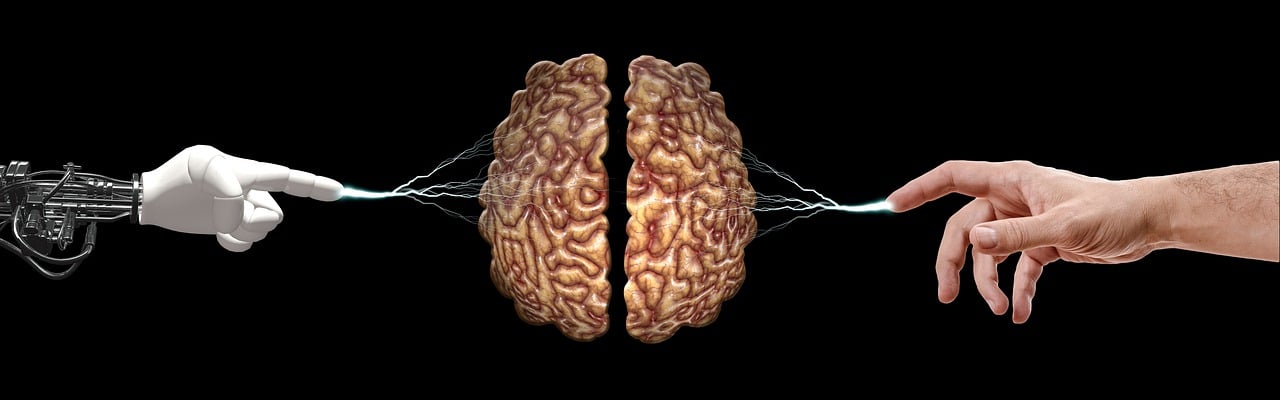El silencio volverá a reinar también al fin de los tiempos, según el Apocalipsis, después de que haya sido abierto el séptimo y último sello y antes del estruendo de las trompetas celestiales que nos llamarán a todos al juicio final. Mientras tanto, en este mundo es inconcebible la comunicación mística sin la soledad y el silencio, pues, como dice Teresa de Ávila, “en este templo de Dios, en esta morada suya, sólo él y el alma se gozan con grandísimo silencio”. Saliendo de este, para orar en comunidad, sigue la canción, el himno, pues, como dice un adagio africano, “the Spirit will not descend without a song”.
Ciertamente, a primera vista poco tienen que ver la escatología y la mística cristianas con la historia de Ulises y las sirenas que venimos glosando. Y, sin embargo, cabe encajarla en la cultura bíblica, como hicieron varios filósofos medievales, entre ellos Dante. ¿Acaso este no colocó a Ulises en el mismísimo infierno usando una jurisprudencia cristiana? Le condenaba por embustero (como ya hacían sus enemigos en la Antigüedad) y por haber querido saber demasiado yendo más allá de las columnas de Hércules, más allá el fin del mundo.
(Conviene saber que, según cierta tradición literaria, Ulises volverá a tomar los remos después de su vuelta a Ítaca, emprendiendo nuevas aventuras por nuevos mares. Ni la querencia de la patria, ni el amor de su esposa y de su hijo le habían amortiguado el deseo de seguir navegando “para perseguir virtud y conocimiento”. Así que Dante finge la muerte de este en un viaje final, que acaba en una horrible tormenta en la que el mar engulle el barco y su tripulación, más allá de las Islas Afortunadas y del Ecuador -pues el héroe ve las estrellas del otro polo- y teniendo delante la infranqueable mole del monte del Purgatorio. Para la mentalidad medieval, el demasiado afán de saber era pecaminoso si no iba encaminado a un mejor conocimiento de Dios).
Volviendo al episodio de las sirenas, perdóneseme la osadía infantil de querer enmendar la plana a Homero, a Brecht y a Kafka. Pienso que seguramente Ulises, con ese insaciable deseo de descubrimientos, esperaba que el canto o el silencio de las sirenas le revelara los misterios de la vida, como ellas le prometen: “… nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos (…) cuanto sucede sobre la tierra fecunda”. Y creo que algún mensaje captó nuestro héroe, ya fuese del canto o del silencio de las sirenas, con el que enriqueció su conocimiento. ¿Quizá su silencio evocaba el del principio y el final de los tiempos, en medio del cual queda el alboroto de la historia del universo y de la especie humana como algo insustancial?
Sea como sea, no es insensato imaginar que Ulises, recién llegado de su excursión a los infiernos, después de tantos años de guerra en Troya y de azarosa navegación (con una tripulación menguante y teniendo a Poseidón en contra, que le envía las peores galernas), después de escapar de las malas artes de la ninfa Calipso y de la bruja Circe, y del enfrentamiento con Polifemo, los drogadictos lotófagos y los lestrigones antropófagos (que destruyen once de sus doces naves), después de todo eso, digo, cabe imaginar que Ulises, ya superado el lance de las sirenas, pero aún sujeto al mástil, arrullado por el siseo de las olas y acariciado por la brisa, abatió la cabeza, relajó sus fatigados miembros y cayó en los brazos de un sueño reparador. Su sonrisa nos hace sospechar que su último pensamiento ha sido para su patria y para su amada Penélope. Su leve ronquido muestra que el soplo de la vida sigue.