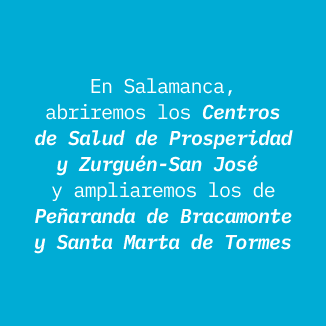Hubo un tiempo en que estudié periodismo para darle entidad a la palabra. Pensaba que la filología se hallaba desnuda sin un sentido o dirección hacia el que dirigirla. Nunca pensé en términos políticos o ideológicos, sí en cierto contexto crítico en el que las palabras pudieran ponerse al servicio del débil (entonces los kurdos me parecían más desamparados incluso que los palestinos –y así siguen, en silencio, salvo por el horror que estamos viviendo los últimos meses–). Eran tiempos en los que me hacía ilusión oponerme a las tesis de Fukuyama en la facultad y en los que pensaba que la caída del Muro podría reinventar la geopolítica. Eran los estertores del siglo xx, por usar una expresión tópica. Debí haber pensado entonces que de unos ronquidos agónicos no podría salir nada bueno.
Yo me incorporaba al mundo laboral de la mano de la escritura en prensa y las clases en el aula. Ambos púlpitos eran, todavía entonces, suficientemente óptimos para intentar orientar sobre lo que yo pensaba que debía ser el sentido de una sociedad. Actualmente esos dos ámbitos no sólo están devaluados, sino que nadie al otro lado sabe qué hacer con los mensajes que le llegan. La prensa ya no existe, al menos entendida como fue definida durante trescientos años; las aulas están en decadencia desde que los alumnos atienden al móvil y los docentes se rinden abalanzándose con avidez sobre la inteligencia artificial. Ilusos todos nadando en el panem et circenses, olvidaron aquel adagio con el que Le Monde Diplomatique parecía erigirse en pastor de las nuevas conciencias intelectuales: s’informer fatigue, informarse cuesta.
Hubo un tiempo en que estudié periodismo para darle importancia a la palabra. Hoy me basta la poesía para vestirla, para ser crítica y defenderme del mundo hostil y poder sostener fija la mirada frente al paso del tiempo y sus desaires. Quiero creer que se trata de algo conquistado con consciencia y decisión. Pero un no sé qué a mi alrededor me dice que se trata de algo más que de un síntoma de la edad, y que podría no ser sino un modo de asumir aquello que no he podido cambiar –mi generación, en realidad– a lo largo de estos años: las relaciones internacionales, la sociología, la opinión pública,… por decirlo utilizando nombres de asignaturas de los antiguos planes de Comunicación.
La pandemia de hace ya un lustro segó las semillas que comenzaban a brotar de una generación ecológica que por fin parecía alimentarse directamente de las fuentes de la Petra Kelly de los 80. Ni Netanyahu ni Trump ni Sánchez ni Putin pensé jamás que fueran a tocar (y desacompasadamente, como sólo puede hacerlo una orquesta formada y dirigida por tales egos) la banda sonora de este nuevo milenio en que nos desgobiernan. Tras ellos cada uno con sus consignas, sus obediencias, sus intereses, ni hasta arriba de marihuana sonaba así un concierto en los 80.
Sigo fiel a los versos de Celaya y maldigo la poesía…, pero he hallado finalmente mi lugar en “Palabras para Julia”, quizás porque he aprendido que estar cerca del fuego nos hace formar parte de su incendio, y porque lo último que José Agustín Goytisolo quería para su hija era eso, hacer de su vida un incendio.