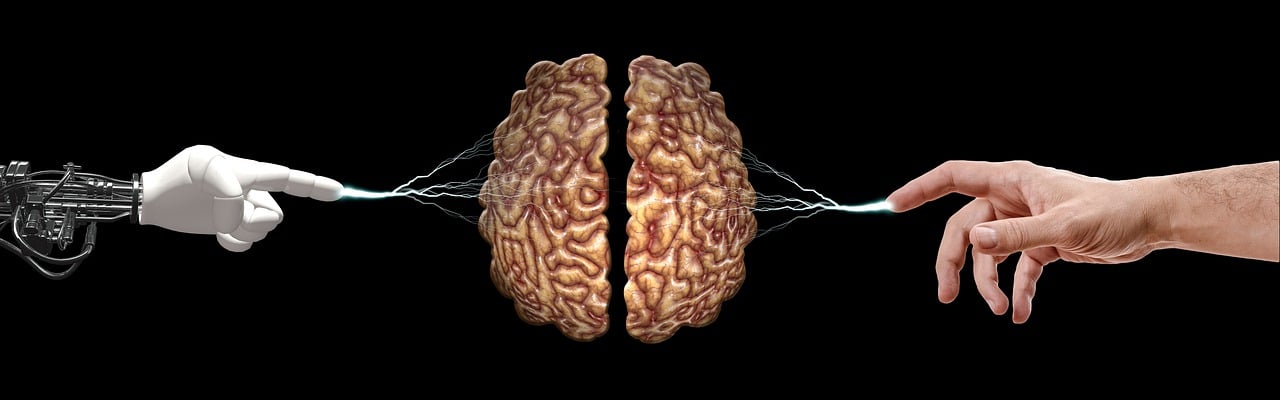Hoy sabemos bien cómo y de qué murió Franco, aunque nos hayan colado alguna trola al respecto. Por ejemplo, parece ser que falleció el día 19, no el 20-N. (La fuente es de máxima solvencia: el médico que le embalsamó). Seguramente su entorno quiso que la fecha coincidiera con la de la muerte de José Antonio, que por cierto fue también la de Buenaventura Durruti.
«Franco murió en la cama», se ha dicho muchas veces, aunque también que «la dictadura murió en la calle» y aún se podría añadir que estaba ya moribunda desde tiempo atrás, al menos desde finales de los años 60, por obra de los cambios económicos, políticos y culturales de la sociedad española. Pero cabe preguntarse si Franco pudo haber muerto de otro modo, teniendo en cuenta el destino más bien lúgubre de otros dictadores del siglo XX.
¿Hubiera tenido que acabar en el exilio, como Primo de Rivera o Marcelo Caetano, éste tras la ‘Revolución de los claveles’ de 1974?, ¿o hubiera debido terminar pudriéndose en la cárcel, como los militares de la dictadura griega, tras ser degradados y condenados a muerte -luego conmutados- por alta traición, como fue la de Franco? (Dicho sea de paso, con el episodio griego seguramente Juan Carlos de Borbón tomó buena nota de lo que pasa cuando un rey apoya un golpe militar, como hizo su cuñado Constantino, algo no muy distinto a lo que le pasó a su abuelo Alfonso XIII cuando bendijo el pronunciamiento de Primo de Rivera). ¿Debió Franco, como buen africanista, pegarse un tiro como hizo el general Fernández Silvestre tras el desastre de Annual?, ¿o acabar colgado boca abajo en una plaza pública, como ocurrió con Mussolini, sin cuyo apoyo difícilmente podría haber ganado la Guerra civil?
Al final Franco murió en la cama, en efecto. Como Stalin. Como él, con todos los honores de su ejército, de su partido único y de masivas manifestaciones orquestadas. Pero en la URSS se eliminaron de inmediato el culto a la personalidad y las políticas represivas y se liberó a los presos políticos, cosas que aquí se hicieron a trompicones (y hemos tenido la efigie y el nombre de Franco en lugares públicos hasta hace cuatro días). La sociedad española no estaba por salidas radicales, máxime cuando estrenaba tímidamente los buenos modos de la democracia y de la convivencia. Aquí no hubo ruptura o verdadero cambio político, sino un sucedáneo: la reforma. Por ello no se estuvo a la altura a la hora de dar una justicia transicional a las víctimas del franquismo y de hacer alguna depuración del aparato del estado, como se hizo en mayor o menor medida en todos los regímenes dictatoriales citados y como pasó en la propia España en momentos anteriores de transición política. Se optó por la ley de Punto final (léase de amnistía), no fuera a ser que los militares y el búnker se mosquearan y volvieran a echarse al monte.
Así que quedó todo atado y bien atado: los 39 años de franquismo nos dejaron en herencia su aparato del Estado (clase política reconvertida, militares, jueces, policías, funcionarios), unas élites oligopólicas vinculadas a las empresas estatales y otros 39 años de juancarlismo, con ese rey tan campechano que, por cierto, no ha mostrado dolor de contrición ni ha hecho penitencia por sus pecadillos. Ni a ningún juez se le ha ocurrido pedirle cuentas por ellos. Como diría Forges: «país».