La justicia ha empezado a moverse en un terreno que no le corresponde, un terreno donde la narrativa pesa tanto como la prueba y donde la oportunidad pesa tanto como la razón.
Hay decisiones que dejan una marca apenas perceptible, una línea fina en el mármol institucional que, al principio, parece irrelevante. Pero basta mirarla con detenimiento para entender que no es solo una grieta: es el primer síntoma de un desgaste más profundo. La condena al Fiscal General del Estado -dos años de inhabilitación y una multa por revelación de secretos- tiene exactamente esa cualidad. No es un ruido estridente. No es un terremoto. Es un crujido leve, casi educado, pero profundamente alarmante.
No es la condena en sí misma lo que perturba, sino el modo en que ha llegado. Y cuando el modo contradice principios esenciales del derecho, deberíamos preocuparnos más que si el fondo fuera discutible. Las sociedades no se rompen por un único error jurídico, sino por la acumulación de gestos que erosionan silenciosamente su credibilidad. Ese es el núcleo del problema.
La condena se hizo pública antes de que la sentencia estuviera escrita y notificada. Es decir: antes de que existiera una motivación completa, exigida por la Constitución en su artículo 120 y por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 248). No se trata de un tecnicismo. Es una de las garantías más básicas del Estado de Derecho.
Una sentencia no es un titular. Una sentencia no es una intención. Una sentencia es, o debería ser, un razonamiento entendido como un puente entre la acusación y la certeza.
Cuando ese puente no está construido y, sin embargo, ya se anuncia que el acusado debe cruzarlo, el derecho deja de ser un camino y se vuelve una orden. La seguridad jurídica -ese concepto tan repetido y tan poco comprendido- empieza a resquebrajarse. Una democracia solo puede pedir confianza si ella misma respeta un orden mínimo. Aquí no ocurrió.
La presunción de inocencia exige más que silencio: exige pruebas sólidas. La Constitución, en su artículo 24.2, establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una prueba de cargo suficiente, evaluada racionalmente y presentada de forma transparente.
Pero, ¿cómo valorar si la prueba era suficiente si la sentencia llega después del fallo? ¿Cómo evitar la sospecha de que la decisión estaba tomada antes del análisis jurídico completo? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva décadas advirtiendo que la justicia no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Y aquí, aunque el Tribunal quiera afirmar otra cosa, no parece.
Por otro lado, el delito que se juzgó exige precisión absoluta. El artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos por parte de autoridades, no admite interpretaciones generosas. Exige que la información fuera efectivamente secreta, que el acusado supiera que lo era y que la revelación fuese voluntaria o negligente en grado grave.
Sin una sentencia completa en el momento de la condena, ninguno de esos extremos puede considerarse acreditado más allá de toda duda razonable. Y el derecho penal no se sostiene sobre dudas ni sobre inferencias políticas, sino sobre evidencias contundentes. La precipitación no es un criterio jurídico. La apariencia de neutralidad sí lo es.
La independencia judicial es una cuerda fina.
El artículo 117 de la Constitución garantiza la independencia del poder judicial. Pero la independencia no se demuestra solo en el fondo: se demuestra en la forma. Una decisión precipitada, comunicada antes de estar motivada, en un entorno de alta tensión política, puede ser técnicamente válida y, aun así, institucionalmente tóxica.
Porque una justicia que parece influida -aunque no lo esté- deja de ser justicia para convertirse en un actor más dentro del conflicto político. Y eso debilita no solo al condenado, sino a la propia estructura que pretende proteger.
La justicia tiene tres amenazas: la instrumentalización política, la falta de transparencia, la prisa. En este caso, al menos la prisa ya está confirmada.
No se juzga solo a una persona. Se juzga a una institución entera. La verdadera amenaza no es la condena, sino la desconfianza.
El Fiscal General del Estado es una figura incómoda por definición. No responde a un partido, sino a un mandato institucional. Su función exige enfrentarse, a veces, a los intereses de los poderosos. Y por eso su posición debe ser protegida frente a presiones externas, no por él, sino por el sistema.
Cuando cae un Fiscal General en circunstancias que generan sospechas, cae también la garantía de que mañana otro podrá actuar con libertad. La pregunta que queda flotando no es si el condenado cometió un delito, sino si el próximo se atreverá a hacerlo mejor sin mirar por encima del hombro.
El Estado de Derecho vive de precedentes. Cada decisión judicial es una piedra en el edificio institucional. Algunas consolidan la estructura. Otras, la comprometen. Esta, por desgracia, pertenece a la segunda categoría.
Porque si el máximo representante del Ministerio Fiscal puede ser condenado sin motivación previa, sin transparencia suficiente y en un clima de duda, entonces, ¿qué queda para los ciudadanos?, ¿qué queda para quienes no tienen cargos, recursos o visibilidad?, ¿qué queda para los vulnerables? Lo preocupante no es la condena, es el precedente.
Un Estado que no protege plenamente al que está arriba, tampoco protegerá al que está abajo. La justicia no puede permitirse esa fractura. Una sociedad no puede funcionar si duda de los cimientos que la sostienen. La confianza pública no se regenera con ruedas de prensa ni con comunicados. Se regenera con procedimientos limpios, transparentes, comprensibles. Y aquí lo que ha faltado no es la legalidad -que quizá esté- sino la claridad. La claridad es una forma de justicia. La oscuridad es una forma de erosión.
Esta condena no debería ser celebrada ni lamentada. Debería ser analizada. Debería ser explicada. Debería ser revisada.
No por el hombre al que afecta, sino por lo que insinúa: que la justicia ha empezado a moverse en un terreno que no le corresponde, un terreno donde la narrativa pesa tanto como la prueba y donde la oportunidad pesa tanto como la razón. Ese terreno es peligroso, y, cuando un país empieza a caminar por él, siempre termina demasiado lejos de donde quiso empezar.
Por. Orapam, defensor de los Derechos Humanos



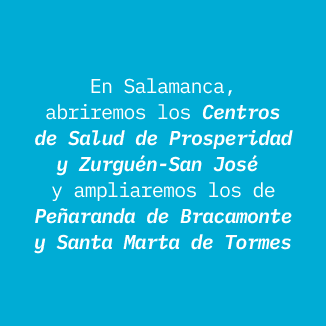




















3 comentarios en «La condena que abrió una fractura silenciosa»
Excelente reflexión documentada y razonada
Completamente de acuerdo y una apostilla: Tres de diciembre y no hay sentencia.
Muy buen artículo.