Tras la pasada vendimia tuve ocasión de visitar dos bodegas en Las Arribes, en la zona de Pereña y de Fermoselle. Un momento mejor que cualquier otro para recorrer los pagos con un grupo de amigos, cuando las cepas aún lucen el cromatismo impresionista de sus hojas sobre el gris crepuscular.
Tanto más cuando este año había que hacer honor a una cosecha buena, si no excelente, en calidad y cantidad, lo que, según la prensa especializada, consolidará los vinos de Castilla y León en los mercados. Mientras bebemos alguien comenta que las bodegas Vega Sicilia han sido elegidas como las mejores del mundo por segundo año consecutivo en un concurso internacional celebrado en Miami.
-Un concurso -dice alguien- financiado seguramente por la propia Vega Sicilia.
Como se ve con este comentario afilado, no es sentido crítico lo que falta entre los aficionados. Quizá excesivo en este caso, pues las catas se hacen a ciegas y en ellas participan cientos de especialistas de todo el mundo.
Cuando cae el día, que ha sido más bien desapacible cerca de los gigantes saltos y quebradas del Duero, nos recogemos en torno a una mesa provista con viandas sencillas, mientras el bodeguero descorcha, escancia y explica las virtudes de las cinco o seis variedades de vino que viene elaborando con mimo en los últimos años. Todos degustan, reposan el caldo en la boca y la abren de nuevo para ponderar unos vinos que, como en las bodas de Caná, van de lo bueno a lo mejor. Las lenguas se animan, los corazones dilatan y el cuerpo se entona.
Este tipo de encuentros son lo que los griegos llamaban «simposio» (literalmente, «beber juntos»), una de las más venerables y sanas costumbres de la cultura greco-latina, que posiblemente estuvo en el origen de la filosofía occidental. Pues si Sócrates, el padre de ella, recuerda en trance de muerte que había que pagar un gallo a Asclepio, ¿quién duda de que se lo había comido con sus discípulos, regado con buen vino, mientras pensaban, dialogaban y Platón tomaba notas, entre trago y trago?
Pero en este punto prefiero evocar la tradición bíblica, no menos relacionada con el vino, no siempre para bien. Quizá lo mejor sea la vinculación que establece entre el vino y el amor o la amistad (al igual que la tradición dionisíaca). Así lo vemos en el Cantar de los cantares, donde la candorosa doncella de piel oscura, pero hermosa, dice: «… me pusieron a guardar las viñas/ y mi viña no supe guardar (…). Me ha metido en la bodega/ despliega junto a mí su bandera de amor…».
Pero con más fervor aún recordamos que, cuando Jesús invitó a la última copa a sus discípulos en un jueves aciago, les prometió que «no beberé de este producto de la vid hasta el día aquél en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre» (Mateo, 26:29). Por lo que podemos esperar esperanzados que, si nuestros muchos pecados no lo impiden, disfrutaremos de excelentes cosechas con no menos excelente compañía también en el otro mundo.
Tan elevados pensamientos nos suscitan los vinos de Las Arribes. Pero nos preguntamos si su excelencia es correspondida a como se debe. No vemos que la hostelería o el comercio salmantinos ofrezcan y promocionen bastante las pequeñas bodegas de la Sierra de Salamanca o de Las Arribes, ambas con denominaciones de origen, que ya han alcanzado una calidad notable y pueden codearse con las más asentadas de las riberas del Duero. Y no es el menor de sus méritos que, con gran esfuerzo, hayan recuperado y traten de mejorar con nuevos métodos el fruto de cepas viejas y variedades también antiguas y autóctonas, como la rufete y la Juan García, siguiendo una tradición local y secular de autoconsumo que casi se había perdido. Con viejas cepas, vinos nuevos en odres nuevos.
Así pues, ¡un doble brindis por ellos!








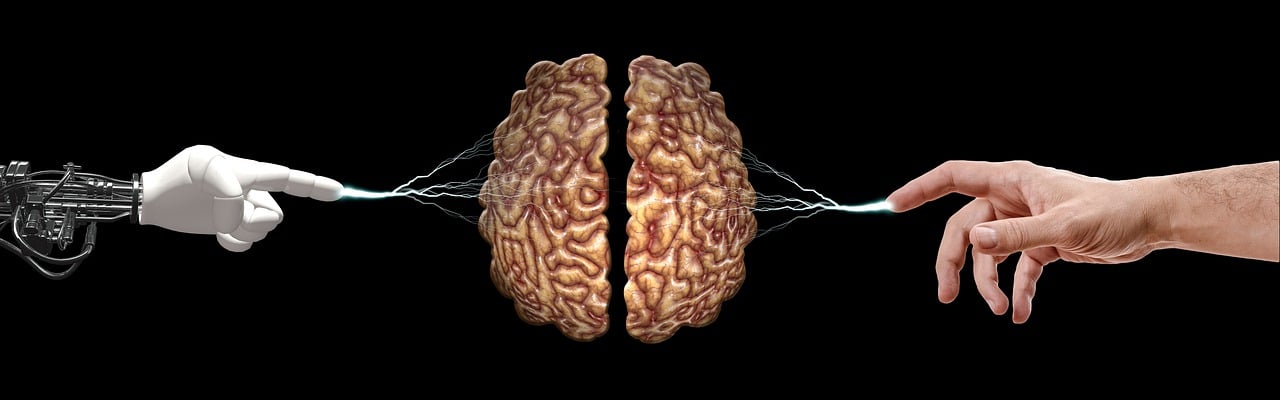














1 comentario en «Brindemos con vinos salmantinos»
Es de agradecer el conocimiento que el autor tiene de la tradición clásica. Destaca la etimología de simposio y el resto de citas, Quizá la Diputación Podría subvencionar más simposios regados con vinos de Juan Garcia