En aquellos pequeños pueblos, dispersos y casi deshabitados, Juan tenía en Navidad más trabajo que nunca; el invierno parecía multiplicar las distancias y el peso de cada carta. Acudía de madrugada a la estación a esperar el tren correo, para recoger la saca con las cartas y los pequeños paquetes que otros carteros habían clasificado durante la noche en el vagón correo, mientras el tren avanzaba con su traqueteo obstinado, cosiendo la distancia entre Madrid y el pueblo. Sucedía así siempre, durante todo el año, pero en esta época el trabajo se multiplicaba con las felicitaciones navideñas; él sabía bien que en cada sobre viajaba también la nostalgia y la esperanza.
Entregar todas las cartas era una labor sagrada para Juan, tanto las humildes de sobre blanco y franqueo común, como las cartas con aire de importancia, con un festón azul y rosa bordeando el sobre y franqueadas con vistosos sellos de otros países. Cada carta tenía su propio latido.
Juan conocía a todos los vecinos por su nombre y, en la mayoría de las ocasiones, también sus vidas. Sabía que aquellas cartas eran lo poco que les quedaba de conexión con su vida anterior, el hilo invisible que aún los sostenía, eran la forma de saber que sus hijos estaban bien; aquellos hijos que habían abandonado el pueblo hacía tiempo en busca de una vida mejor, aun dejando atrás a unos padres que les habían criado hasta el momento de su marcha. Padres que, muy a su pesar, pero sin ningún reproche, aprendieron a medir el tiempo entre una carta y la siguiente, cada vez más distanciadas.
Si el trabajo se lo permitía Juan se detenía a charlar en muchas de las casas a las que llevaba el correo; en algunas era un simple intercambio de saludos en la puerta de la casa y, en otros casos, una charla en el zaguán, en la cocina al amor de la lumbre con las llamas lamiendo el silencio, o en el comedor al resguardo del brasero. Se demoraba, especialmente, con quienes tenían pocas ocasiones de hablar con alguien y lo aguardaban como se espera lo necesario: con las puertas —y los brazos— abiertos. Juan era para ellos su ventana abierta al mundo.
Aquella Navidad había nevado considerablemente y el reparto del correo fue más difícil de lo habitual. Caminar por aquellas calles empinadas hundiendo las botas en la nieve, cargado con su cartera de cuero repleta de cartas y paquetes, no solo le exigía un esfuerzo mayor, sino que además entorpecía y ralentizaba su trabajo. Un manto blanco de silencio parecía absorber el sonido de la nieve que crujía bajo sus botas. A pesar de todo no estaba dispuesto a dejar ninguna carta sin entregar; no quería que nadie se quedara sin las noticias ni las felicitaciones de sus seres queridos. No esa noche. Por eso empezó el reparto a una hora inusual, mucho antes que otros días.
En todas las casas le ofrecían entrar a calentarse al fuego que chisporroteaba en la cocina y tomar una copita de anís, aunque solo fuera para entrar en calor. En contra de su costumbre, esa mañana el frio era tan intenso que en un par de ocasiones aceptó las muestras de hospitalidad de sus vecinos. El anís le quemaba suavemente la garganta y le devolvía las fuerzas que necesitaba para terminar el reparto.
Bien avanzada la tarde Juan había repartido ya la mayoría del correo, pero aún le quedaban por entregar cartas para algunas casas que estaban separadas del pueblo por un buen trecho de camino solitario. La noche se echaba encima y su familia le esperaba para la cena de Nochebuena. Pensó en la mesa puesta y en el calor del hogar. La idea de dejar esas cartas para el día siguiente le rondaba la cabeza, pero él conocía bien a los destinatarios y sabía perfectamente que recibir noticias de sus hijos era lo más importante que les podía suceder esa noche; así que, aterido de frio, con la ropa empapada y los calcetines humedecidos por la nieve que se colaba en las viejas botas de cartero, continuó caminando hasta entregar la última carta. Cada carta entregada era una ilusión cumplida.
La nieve continuaba cayendo, la nevada era cada vez más copiosa, la oscuridad había cubierto con su manto el pueblo y el bosque que lo rodeaba. El mundo parecía detenido. En aquellas condiciones habría sido una temeridad deshacer el camino para volver a su casa, por lo que Juan aceptó la hospitalidad de José y María y aquella Nochebuena cenó con ellos mientras le leían las cartas de sus hijos y, al hacerlo, le pareció que a ambos se les iluminaban los ojos mientras alguna lágrima se escurría por sus mejillas arrugadas.
Esa noche se sintió más orgulloso que nunca de su trabajo y pensó para sí que, aunque para mucha gente un cartero rural era poca cosa, para sus vecinos él era alguien importante.
Miguel Barrueco Ferrero
Médico y profesor universitario jubilado
@BarruecoMiguel



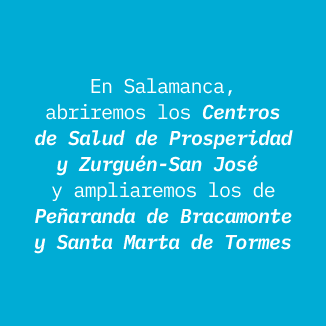





















4 comentarios en «Cuento de Navidad: Juan el cartero»
Me parece una narración que nos hace pensar, pensar en esas personas que tienen tanta bondad, tanta humanidad que reparten felicidad, bien sea por llevar su profesionalidad al límite de sus fuerzas, o simplemente su propia bondad. Bondad, algo que está muy en desuso . . .
Precioso cuento .dar amor y felicidad es la mayor satisfacción que las personas pueden ofrecer .!!!
Precioso cuento y muy emotivo. Gracias Doctor.
Me gustaría saber qué pensó esa noche la angustiada familia del cartero.