En julio de 1981 la revista Time sorprendió con una portada donde aparecía Caspar Weinberger, secretario de defensa de Estados Unidos con Ronald Reagan, con el titular «¿Cómo gastar un trillón de dólares?». Se aludía al plan de gasto militar para el quinquenio 1981-1986 en ese país (que finalmente resultó un 50 % mayor). La cifra me pareció entonces un orden de magnitud sideral, casi inconcebible. Si acaso, la relacionaba con el número de astros en el universo y con las distancias en años luz que separan a los más distantes, no muy lejos ya del infinito insondable. Pero pronto pude averiguar que en el inglés norteamericano el trillón equivale al billón europeo, es decir, 1.000.000.000.000 o, si se quiere, a 1012, que no deja de ser una cantidad muy considerable.
Ahora, casi medio siglo después, Pete Hegseth, secretario de defensa de Trump, plantea para 2026 un presupuesto militar de más de 900.000 millones de dólares, que, sumados a partidas aprobadas, superará ampliamente el billón. Es decir, lo que Weinberger preveía para cinco años ahora se piensa gastar en uno. La cifra es astronómica, incluso después de deflactar el dólar de 2025 respecto al de 1981. Y esa magnitud es similar al gasto anual de los países de la OTAN en 2024, cuando sus miembros emplean «sólo» el 2,2% de su PIB en «defensa». (En caso de que suba al 5 % en el medio plazo, como pretenden Trump y el sonriente Rutte, se destinará a ello más de cuatro billones de dólares.)
Este delirio armamentista es una epidemia global: incluso la vieja Europa, sagrario de los valores del humanismo y de la razón, se ve afectada por él. «La transición ecológica -escribe Enric Juliana- está cediendo el paso al rearme como principal vector de la industria en Europa». Los países que eran neutrales dejan de serlo, mientras las industrias del sector, los «mercaderes de la muerte», como les llamaban en EE.UU. hace un siglo, multiplican su cotización en bolsa. Académicos y periodistas que parecían sensatos se imaginan al ejército ruso en la Alexanderplatz de Berlín o atacando el puerto de Estocolmo. Ese mismo ejército que, después de casi cuatro años de guerra, ha ocupado el 20 % del territorio de Ucrania.
Hoy sigue vigente la disyuntiva entre «cañones o mantequilla». Baste recordar que los recortes de la administración Trump a los programas sociales, como Ayuda Médica o los cupones de alimentación, suponen una cifra que ronda también el trillón, perdón, billón de dólares. Y como las bajadas de impuestos a empresas que acompañan a esos recortes en la «One Big Beautiful Act», la deuda pública de EE.UU. se dispara hasta casi los 40 billones.
Pero el peligro mayor es que, contra lo que piensa el común norteamericano, no se puede sostener la ecuación más armas = más seguridad, y menos aun cuando los arsenales nucleares siguen siendo suficientes para acabar con todo rastro de vida en el planeta. Si en los años ochenta el tándem Reagan-Weinberger puso a los europeos los pelos de punta con la idea de una guerra nuclear «de teatro» (el escenario era Europa, donde se estaban desplegando los euromisiles USA), ¿qué no debemos temer ahora cuando el departamento de defensa está en manos de alguien que, según Joseph Stiglitz, «no está cualificado para nada» y su jefe es el atrabiliario sujeto de la Casa Blanca? Da una idea de su locura que pretendan resucitar el programa de la Stars War de Reagan con la Cúpula Dorada, que llevaría las armas atómicas al espacio exterior, y que ya estén desarrollando, con sus tecnoempresarios de la AI, sistemas armas letales autónomas, capaces de localizar, identificar y destruir enseres y personas sin intervención humana.
«Cuando eres martillo, todo empieza a parecerte un clavo».






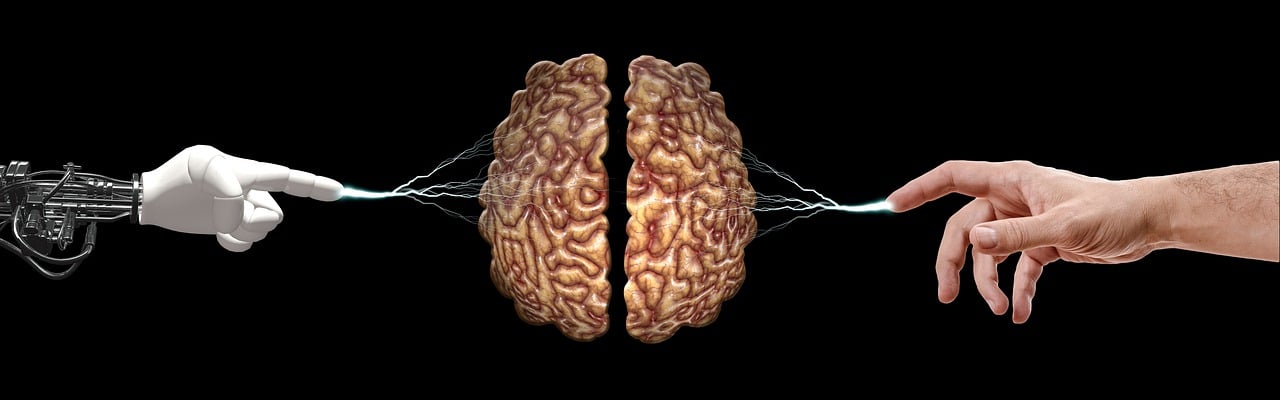














6 comentarios en «Trillones de dólares en ‘defensa’»
Qué panorama más negro. Y lo malo no es ese equipillo de colaboradores de Trump y el complaciente Rutte, sino los millones de ciudadanos que han aupado a los primeros. Un saludo
El mes que viene se cumplen 65 años del discurso de despedida del presidente Eisenhower en el que alertó de que el complejo militar-industrial no dejaba de crecer. La industria militar inventa falsas amenazas para vender más y más armas. Han pasado 65 años y su advertencia está más vigente que nunca.
La escalada armamentística aumenta la desconfianza entre los estados. La escalada es una insensatez y una trampa en la que la Unión Europea ha caído. Los recursos para la preparación de la guerra son ingentes y con ellos se podrían frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, el declive de la biodiversidad etc. Los gobiernos de USA y Europa no llevan al desastre como ya lo hicieron el siglo pasado.
Poca sorpresa compañeros, el gobierno español, PSOE, ?,MP ..y cía no han hecho otra cosa que apuntarse a ser el gobierno que más gasta en armas del mundo mundial,encima sacando pecho,sin pasar por el congreso y vacilando a Rajoy por no cumplir con el 2% y encima va a llegar al 5% y por si fuera poco haciendo bloqueos fake con Israel y apoyando el genocidio, con que sorpresas las justas…y la OTAN ..que se vayan a la mierda
Mientras tanto, el gobierno de España se sube al carro saltando el embargo a Israel con eufemismos que admite la norma en que se aprobó el embargo y se aprueba un gasto militar en Ucrania, vía OTAN. Recuerdo cuando se acordó comenzar a ayudar a Ucrania que se dijo que la colaboración nunca sería con armamento y se comenzó con material defensivo: chalecos, cascos, medicinas, vehículos y que luego se dijo armas sí, pero sólo defensivas; y poco a poco hemos ido tragando con los cambios hasta convertirnos en suministradores de material bélico de toda índoles. Fíate de las Margaritas con sus pétalos dubitativos: armas sí armas no, armas sí armas no. Al final son armas sí.
aasi sea..