Manuel se acababa de jubilar. Serían las primeras navidades que pasaría con su familia sin el temor de que, en cualquier momento, sonara el teléfono e interrumpiera la cena de Nochebuena, de Fin de Año o de cualquiera de las celebraciones de esas fechas. Esta vez podría disfrutar con tranquilidad de sus hijos y de sus nietos: cantarían villancicos, contarían historias, trasnocharían, saborearían los manjares navideños y, junto a sus nietos, se quedaría despierto la noche de Reyes, escondido, intentando sorprender a los Magos entrando por la ventana para dejar los regalos.
Sentado en su sillón preferido, con un periódico entre las manos que informaba, con un sesgo evidente, de una huelga de médicos, no pudo menos de evocar cómo habían sido sus navidades la mayor parte de los años transcurridos desde que empezó a trabajar.
Durante sus primeros años estaba de forma permanente en el pueblo y atendía, de día y de noche, cualquier aviso recibido por teléfono o a través de cualquier llamada que aporreaba la puerta de su casa delatando angustia y urgencia a partes iguales.
-Don Manuel, es María, que se ha puesto de parto.
-Don Manuel, es mi madre; no sé qué le pasa, se ha desmayado.
-Don Manuel, dése prisa, por favor, creo que mi padre ha tenido un infarto.
-El niño, Don Manuel, que se ha caído de la bici y se ha hecho una pitera.
Aquello era lo que ahora los modernos llamarían un servicio non stop y otros, con una mente más matemática, definirían como un servicio 24/365. En aquel tiempo los avisos se incrementaban en fechas especialmente señaladas y, en no pocas ocasiones, le tocó levantarse de la mesa y ausentarse de la reunión familiar, para atender a algún paciente sin saber cuánto tardaría en volver -no esperéis por mí-, solía decir a su familia al salir después de coger el maletín.
Algunos años después se crearon los centros de salud y se instauraron las guardias entre los médicos de cada centro. En su caso, al tratarse de una zona pequeña, eran pocos y tenían que asumir muchas guardias, también en navidades, motivo por el que se perdió celebraciones familiares de Nochebuena, Navidad, Fin de Año o Reyes. Estas últimas eran las que más le dolía haberse perdido y en las que sus hijos, entonces niños, le echaban más de menos. Ahora, jubilado, podría disfrutar de las de sus nietos -pensaba para sí-.
Poco a poco, las condiciones de su trabajo fueron cambiando a peor. En la consulta aumentaba la demanda por parte de sus pacientes “de toda la vida”, que, como él, habían envejecido, y también de otros a los que no conocía y que, por distintas circunstancias, acababan siempre en su consulta. Le dolía especialmente no haber podido dedicarles todo el tiempo necesario, pero disponía de menos recursos y el tiempo por paciente se lo reducían cada día más. Aún recordaba cuando, hace años, la principal reivindicación era disponer de al menos diez minutos por consulta. Ahora aquello le parecía tan lejano que ya no recordaba cuándo dejaron siquiera de pedirlo. La reivindicación se perdió por agotamiento.
Las guardias se volvían cada vez más agotadoras. Había pacientes sin patologías relevantes, pero que requerían atención, junto a otros más graves que exigían mayor dedicación. Con frecuencia apenas podía descansar, ni de día ni de noche, era un no parar y al final de la guardia le costaba razonar con claridad. Aquello le generaba una insatisfacción consigo mismo que no podía evitar, una sensación que se había intensificado con el paso de los años, el cansancio acumulado y la falta de fe en que las cosas pudieran ir a mejor.
Al margen de la satisfacción que le producía ayudar a sus pacientes -la razón que le había sostenido durante los momentos más difíciles, como el Covid-, no tenía claro si el precio pagado por su vocación había sido excesivo, si no había dejado demasiadas cosas importantes de su vida y de su familia por el camino. ¿De verdad era inevitable que cuidar de todos significara, tantas veces, no poder cuidar de los suyos?
Las cosas habían empeorado en los últimos años y muchos médicos, especialmente los más jóvenes, ya no estaban dispuestos a sacrificarlo todo por su vocación y habían iniciado movilizaciones y reivindicaciones que amenazaban con desembocar en una huelga.
No querían trabajar veinticuatro horas seguidas empalmando la jornada ordinaria con una guardia de diecisiete horas, con el consiguiente riesgo de cometer errores por el cansancio acumulado. No querían que las guardias, que al fin y al cabo eran horas extraordinarias, se les pagaran incluso por debajo de la hora ordinaria. Tampoco que esas horas no computaran a efectos de jubilación. No querían semanas de sesenta, setenta u ochenta horas entre consulta y guardias… Había muchas otras reivindicaciones que afectaban a la dignidad del ejercicio profesional y al bienestar de los pacientes. Manuel se puso a pasar mentalmente lista de esas otras reivindicaciones pendientes, -una lista larga y frustrante-, pensó.
Consideraba que para un médico una huelga es siempre una decisión muy difícil de tomar, pero también pensaba que el ninguneo al que habían sido sometidos resultaba ya difícil de soportar. La sostenibilidad del sistema no podía descansar sobre la explotación de los profesionales más cualificados y, por ello, comprendía a sus compañeros. Tenía claro que la situación no podía continuar así y que era necesario cambiar muchas cosas, por ellos mismos y por los pacientes, para poder preservar la Sanidad Pública que consideraba una conquista social irrenunciable.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos por las voces de sus nietos, que habían rodeado el sillón mientras él permanecía absorto.
-Abuelo, abuelo, ¿por qué no juegas con nosotros?
-¿A qué queréis jugar?- preguntó.
Levantó la vista y los vio acercarse. No fue necesario esperar la respuesta. Su nieto mayor arrastraba por el suelo su maletín de médico y su nieta, algo más pequeña, sostenía el fonendo entre las manos.
Manuel los observó en silencio. Sonrió. Sus manos, ya cansadas, reconocieron de inmediato el peso familiar del fonendo. Durante un instante recordó todas las veces que lo había cogido para atender un aviso: con prisa, con incertidumbre, con miedo, con responsabilidad.
En esta ocasión, por primera vez en mucho tiempo, no había urgencia.
Sonrió, se levantó despacio del sillón y se dejó caer en el suelo junto a ellos. El fonendo, que le había colocado su nieta en el cuello, colgaba torcido, y una risa infantil llenó el salón.
Afuera era Navidad. Dentro, por fin, también lo era.
Por. Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario jubilado



















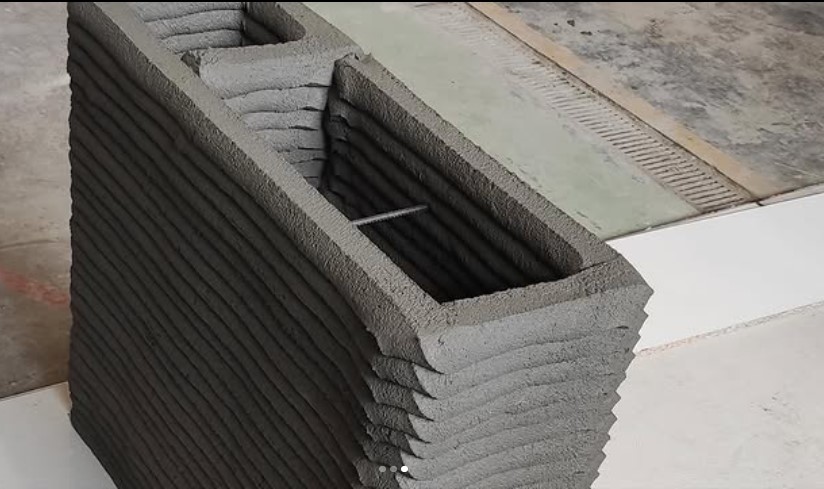


8 comentarios en «Cuento de Navidad: el fonendo»
Totalmente de acuerdo Miguel. Nunca he podido entender cómo se puede trabajar 24 horas seguidas sin perder facultades y atención. Máxime considerando la gran responsabilidad que tiene un médico para la salud de sus pacientes
Excelente relato lleno de humanidad y un deje de tristeza .Gracias por ello .
!! Tú carpintero ,!!
Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el texto y además me parece precioso para estos días
Anónimo
Ejercer esa profesión significa sufrir y gozar.
Sufrir por tener que vivir con responsabilidad una profesión que llena de preocupaciones, cuando los resultados aplicados no resultan como los esperados.
Gozar, cuando los resultados al tratamiento prescrito alivia la salud del paciente y la luz de ella asoma.
Qué preocupante y qué maravilloso es el ejercicio médico.
Totalmente de acuerdo en todo incluso el que es médico de verdad no hace falta que esté en la consulta vas por la calle y ves a una persona mareada que está en un banco o simplemente que estás descansando pero si la ves un poco mal le preguntas le pasaste algo quiere ayudar pero montones de veces que ocurren esas cosas en la calle un abrazo muy fuerte esto de hoy me ha llegado muy dentro
La crónica de hoy me ha llegado muy adentro cuántas veces habrá llegado tarde un médico a casa por encontrar uno en la calle sin estar trabajando y sea parado a preguntarle si necesita algo o está mal y cuando estás mal de verdad en la calle y pasan diez personas que ni te preguntan ni casi te miran cuanto se agradece que pare una persona y te pregunta cómo estás
Maravillosas vivencias plasmadas en un cuento de navidad .Gracias por cuidar nuestros pulmones. Ahora, ¡respira hondo y disfruta de tu merecida jubilación !»
Maestra jubilada