En la vida de cualquier persona hay un momento -mínimo, imperceptible- en el que uno se sorprende a sí mismo cambiado. No ocurre ante un acontecimiento decisivo ni una discusión trascendental, sino en un gesto leve: una respuesta más seca de lo habitual, una frase pronunciada con un filo innecesario, una mirada que se retira porque no quedan fuerzas para sostenerla. Y ahí, justo en ese instante, aparece una incomodidad interior silenciosa, difícil de asumir. No duele, pero pesa. Es la sensación de que algo se ha movido dentro sin avisar, de que no reaccionas desde la conciencia, sino desde un reflejo aprendido.
Vivimos sumergidos en un ruido ambiental que nos tensa mucho más de lo que reconocemos. No hablo solo del estrépito político ni del griterío público que lo acompaña, sino de otro ruido más sutil y persistente, que es la suma de todos los ruidos: el cansancio que se acumula, la alerta constante, la sensación difusa de tener que estar permanentemente a la defensiva. Ese clima se filtra en nosotros sin llamar a la puerta y termina ocupando espacios interiores que creíamos a salvo. Y se nota. En la rigidez de las palabras, en los gestos que pierden suavidad, en la rapidez con la que una pausa deja de ser refugio y empieza a vivirse como amenaza.
Y ahí lo notas.
En el gesto.
En la voz.
En algo que ya no sale igual.
Como si se hubiera tensado un hilo que antes ni siquiera sabías que existía.
El desgaste es silencioso y constante, como una lluvia fina que no parece importante hasta que te descubres empapado. Se cuela en las relaciones personales, donde la piel se vuelve más fina y cuesta más pronunciar una disculpa, un “perdona” o un “lo siento”, sin sentirse vulnerable. Se instala en las rutinas de trabajo, donde una frase torpe se interpreta como un reproche, un ataque, y desencadena conflictos que no llevan a ninguna parte. Y entra también en la vida personal, donde la frontera entre el cansancio y la distancia se vuelve tan frágil que acaba resintiendo la convivencia diaria.
Porque la convivencia íntima -la verdadera, la esencial, la que tiene lugar cara a cara-, la que sucede en el sofá, la mesa camilla, el pasillo a media luz, o en la cocina al final del día, no se quiebra con grandes discursos ni con rupturas espectaculares. Se erosiona por pequeñas grietas. Se astilla en lo pequeño: en la paciencia que se encoge, en el afecto que sale torpe, en una dureza que se instala en nosotros sin hacer ruido. A veces nadie levanta la voz, pero tampoco nadie pregunta “¿cómo estás?”. Y todo porque hemos ido absorbiendo una crispación que no era nuestra, que se nos pega a la piel como polvo fino y envenena, poco a poco, el aire que respiramos.
Sin embargo, no todo está perdido. Aún nos queda algo esencial que nos sostiene: la capacidad de darnos cuenta. De frenar. De elegir no responder desde la inercia del ambiente. De aceptar que estamos más cansados -y más frágiles- de lo que solemos admitir y, aun así, ampliar el margen de error de los otros… y el nuestro. Permitir fallar sin endurecerse.
Quizá no se trate de invocar grandes principios ni de lamentar una corrección que ya no existe, sino de rescatar algo mucho más cercano y delicado: la forma en que queremos tratarnos. La manera en que deseamos estar con quienes tenemos al lado. Porque cuando recuperamos ese cuidado -callado, cotidiano, imperfecto- el mundo no cambia del todo, pero si lo suficiente como para que, al menos algunos días, podamos respirar un poco mejor. Y eso, ahora mismo, es mucho.
Tal vez resistir consista en algo tan pequeño y tan difícil como no permitir que la aspereza del mundo nos habite por dentro. Cuidar el modo en que nos tratamos no cambiará el mundo, pero puede impedir que el mundo nos cambie a nosotros.
Por. Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario jubilado
@BarruecoMiguel
Lo que pasa en el patio no se queda en el patio.https://t.co/h5wYI1qM04
— Miguel Barrueco Ferrero (@BarruecoMiguel) January 14, 2026



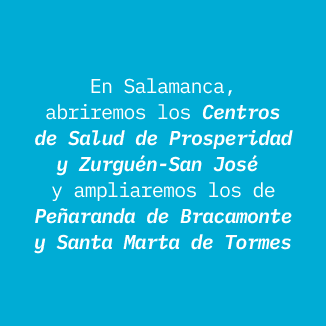










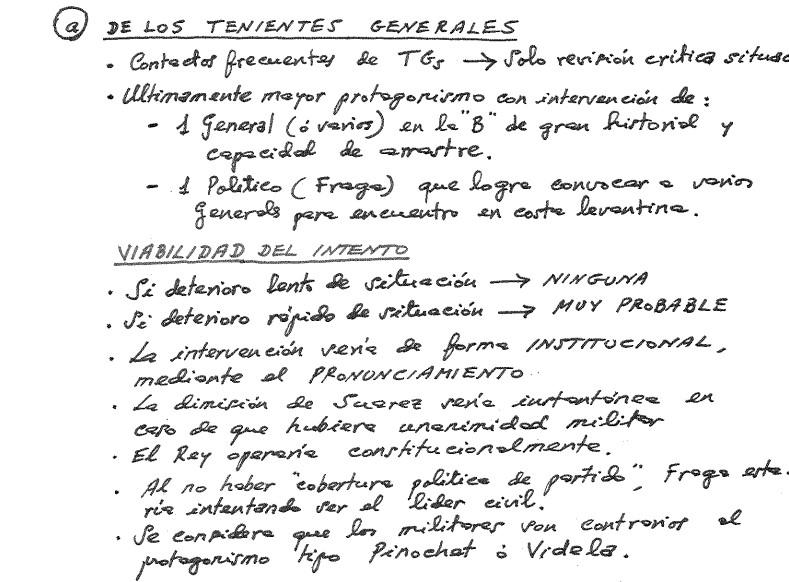











4 comentarios en «El hilo que se tensa»
Sí es cierto que hay personas a las que es muy difícil gastar una broma porque siempre están a la defensiva y piensan que es algo personal no entienden prácticamente que les gastes una broma o les cuentes una anécdota o un chiste siempre piensan que es algo personal también tendremos que mirar a nosotros si nos pasa sin darnos cuenta
Muy acertado. Es difícil, pero hay que intentar que la crispación ambiental nos afecte a nivel personal.
Cada día te superas un poquito más, Miguel
Gracias por esta reflexión que «retrata» muy bien nuestros impulsos hostiles, lo fácil que es descuidar nuestro jardín propio y el compartido, y siento que miras profundo al Ser, y duele verse en este retrato. Gracias!