El dolor moral no habita en el cuerpo, sino en la conciencia. Es un sufrimiento que atraviesa el pensamiento y la emoción, que se instala en lo más hondo y altera nuestra manera de estar en el mundo. Nace de la pérdida, del miedo, de la irrupción súbita de una realidad que rompe nuestras seguridades y nos enfrenta, sin previo aviso, a nuestra propia fragilidad. Se manifiesta en el silencio, en la mirada perdida, en la dificultad para pensar con claridad y para encontrar las palabras adecuadas. Es un dolor íntimo, desnudo, que reclama cuidado, tiempo y respeto. Precisamente por su carácter íntimo y profundo exige un tratamiento público especialmente cuidadoso y, sin embargo, los medios de comunicación a menudo hacen justo lo contrario.
Cuando ocurre una tragedia colectiva, se activa una maquinaria de “superprogramación” que ocupa horas y horas de emisión con la promesa de informar, pero que pronto se queda sin contenido verdadero; en realidad repite imágenes, conjeturas y testimonios sin aportar datos relevantes. La información se agota pronto; lo único que queda es el dolor. Y ese dolor, en lugar de ser amparado, se convierte en espectáculo.
Las cámaras buscan rostros descompuestos, lágrimas, silencios que deberían ser respetados. Los micrófonos irrumpen con preguntas tan obvias como innecesarias: “¿Cómo está?”, “¿Qué siente en este momento?”, “¿Cómo está viviendo lo ocurrido?”. Como si el sufrimiento necesitara ser verbalizado para existir. Como si no fuera obvio que quien acaba de pasar por una experiencia límite “no está bien”, ni puede estarlo. No son preguntas que informen; son preguntas que invaden, que fuerzan, que arrancan palabras a quien quizá solo necesita recogimiento.
El problema no es solo moral, sino también de ética y estilo periodístico. Confundir emoción con información empobrece la mirada colectiva y el discurso público. La exposición reiterada del dolor, sin contexto ni análisis, no ayuda a entender lo ocurrido ni a evitar que se repita. Alimenta, más bien, una conmoción continua, una empatía superficial que consume el sufrimiento ajeno como si fuera una escena más del flujo televisivo y que, frecuentemente, alcanza el culmen de la despersonalización y la deshumanización en las redes sociales.
Tratar el dolor moral en público y especialmente en los medios de comunicación debería implicar, ante todo, respeto por los tiempos y los espacios de las víctimas. Informar no es invadir. Contar no es hurgar. Hay formas de dar voz sin exhibir, explicar sin convertir la herida en un primer plano. Significa priorizar el contexto, las causas, las responsabilidades, las consecuencias colectivas. Significa también aceptar que hay silencios que son más elocuentes que cualquier declaración arrancada bajo la conmoción y el dolor.
Una sociedad verdaderamente adulta no necesita contemplar una y otra vez el rostro del dolor para comprender la gravedad de una tragedia personal o colectiva. Necesita información rigurosa, análisis sereno y un marco que permita transformar la conmoción en conciencia. El sufrimiento moral no es un recurso narrativo ni un relleno de programación: es una realidad humana extrema que merece, como mínimo respeto, pudor, distancia y dignidad.
Miguel Barrueco, médico y profesor universitario jubilado.
@Barrueco Miguel
A propósito de la #crispación. No dejes que te crispen. https://t.co/6JnMjQTwOC
— Miguel Barrueco Ferrero (@BarruecoMiguel) January 18, 2026



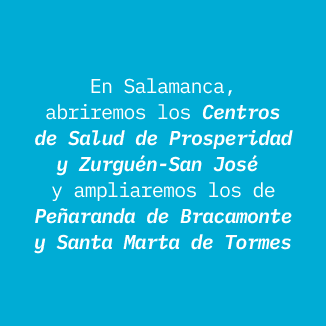






















2 comentarios en «El tratamiento del dolor moral en los medios de comunicación»
Imposible ponernos en el lugar de una persona que ha perdido a un ser querido a veces el silencio es el mejor apoyo
Leerte, Miguel, es un bálsamo. No se pueden expresar mejor los sentimientos