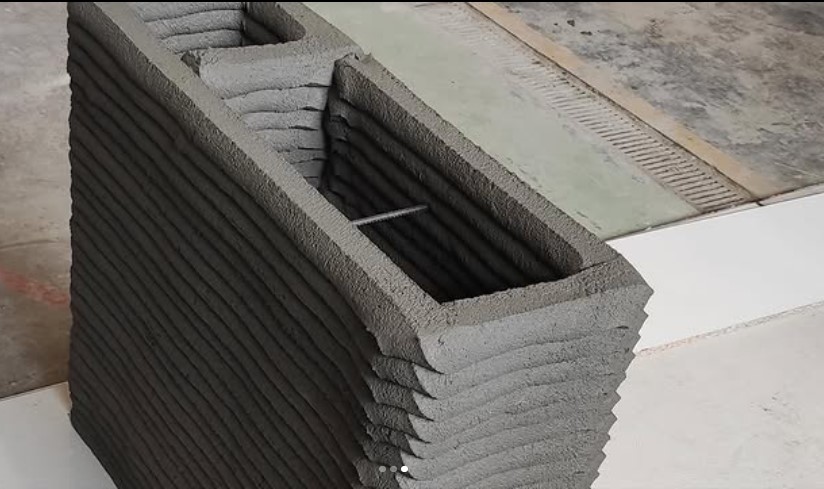Basta con permitir a los ojos tambalearse al ritmo de la danza de los copos. Para ello hay que guardar antes un silencio como de miedo, pero que en realidad es de asombro. Previamente hay noticias en el aire del cese del vuelo de los pájaros, nos anuncian ya que el frío se ha hecho dueño enteramente de la vida. Detrás de las ventanas se cobijan las miradas de los gatos, que observan agradecidos lo que la vida les regala, caricias y calor. Se han desencajado de sus goznes las preocupaciones, y el mundo se prepara para ser blanco. Los cuchillos hormiguean sobre el aire, y uno vuelve a recordar aquel tiempo de muñecos y peleas de bolas de nieve sobre el rostro. Julio Llamazares es empujado en sus recuerdos lívidos hacia la infancia, donde el color del éxtasis comparte ahora espacio con la tristeza. “Mi memoria es la memoria de la nieve” -canta-. “Mi corazón está blanco como un campo de urces”.
El invierno es la estación del abrazo y del cobijo. Me gusta ver detrás de las ventanas de la buhardilla donde leo y donde escribo el gris desleído de los edificios a lo lejos. Pareciera que una acuarela aguada se hubiera hecho dueña del mundo. El frío es más que una atmósfera, es un lugar donde quedarse a vivir mientras se atiza el calor en el brasero; junto al cobijo que son los libros, abrigo fiel cuando todo se vuelve hielo. Todo es nuevo bajo el peso de la nieve, y la piel es testigo firme de ello. Menchu Gutiérrez habla de esa coraza líquida transformada en polvo de hielo: “La lluvia enmascarada en el viento vive una repentina transformación y pierde peso; la cortina de aguanieve dura sólo unos instantes, los suficientes, sin embargo, para generar en nosotros una gran inquietud. Nos preguntamos: ¿qué va a suceder?, ¿se producirá el milagro?, ¿se completará la metamorfosis?”.
Esa mutación de lo liquido en el milagro sólido también es compartida por el hombre, que bruñe su mirada de promesas níveas, vueltas ahora en esperanza. Todo parece renacer en el espacio acogedor de esa transformación que hace creer en lo imposible, a veces, únicamente durante los minutos que dura el arrebatador descenso de los copos hasta el suelo de nuestro mundo seco y falto de la magia. Pero es suficiente ese tiempo para un sentimiento de verdad. De nuevo, la escritora, señala que lo que antes eran “dardos de hielo” ahora parecen “pétalos de seda fría que cayeran sobre nosotros bendiciéndonos”. La bendición es una estación de paso que se desvanece en el recuerdo.
Son los niños quienes realmente nos enseñan cómo debemos contemplar la nieve. Al observarla a través de sus ojos, volvemos a experimentar ese erizamiento de la piel propio de la infancia, cuando, al asomarnos al mundo, nos sentíamos pertenecer a ese universo helado que nos decía suyos y del que estábamos seguros de ser miembros para toda la eternidad. La mirada infantil, única e irrepetible, debería quedar atrapada para siempre, como si fuera ámbar, en un poema, como un recordatorio para cuando, con el paso del tiempo, el mundo y sus tropiezos haga de nosotros tristes adultos ensimismados.
Bien lo sabe Antonio Gamoneda cuando, al captar la mirada de su nieta Cecilia, posada sobre un árbol como si fuera el paraíso perdido, escribe: “Miras la nieve prendida en las hojas del lauro. Retienes en tus ojos la blancura […]. Tú eres la nieve”. Convertirse en nieve es, quizá, la única manera posible de atravesar felizmente este mundo.
Todos, salvo el blanco, son colores cansados, escribe un poeta: blanco de frío en invierno, blanco de luz en verano. Entre ambas certezas nos movemos y vivimos.