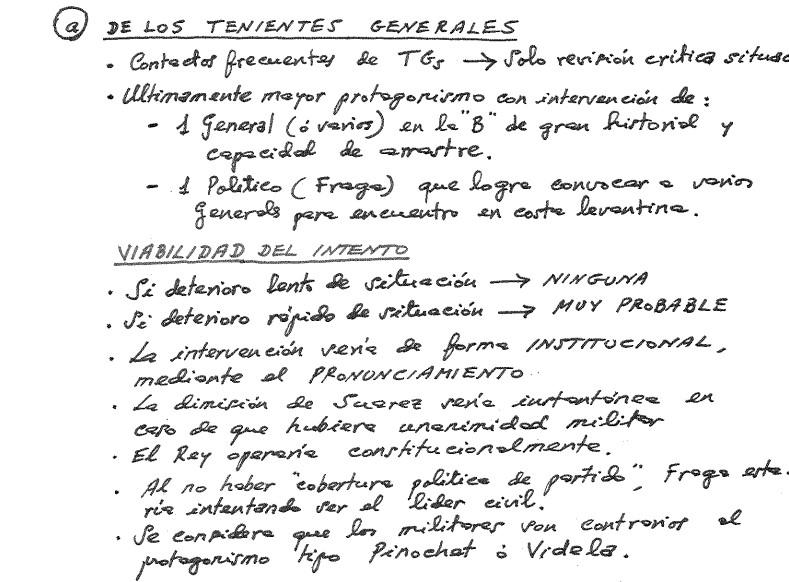[dropcap]A[/dropcap]llá, en los tiempos épicos de la infancia, cuando nos poníamos salvajes y antisistema, y sobre todo ruidosos rayando en la algarabía, mi madre nos paraba los pies con una frase imperativa y seca: «dejad de dar la tabarra». Y si con el lenguaje verbal no era suficiente, echaba mano del lenguaje de signos, zapatilla en mano, armada a lo godo aunque indefensa del talón de Aquiles.
Eran aquellos tiempos en que Don Atilano, el «practicante» del barrio, me buscaba para pincharme el Benzetacil de las anginas, primero debajo de la cama donde yo me acogía a sagrado, y luego, una vez huido fuera de la habitación y de casa, delegaba en mi madre, que me perseguía a la carrera por todo el barrio. Y no me estoy refiriendo a una película de Fellini, sino a la vida tal como se estilaba entonces en aquellos barrios sin asfaltar.
Hay que explicar que mi madre era y es una mujer de carácter, y aunque la bautizaron María Inocencia, prefiere que la llamen Maruchi, y nunca, nunca, nunca (ni se les ocurra), Inocencia. Cuestión de orgullo.
Para hacerse una idea: si nos poníamos suspirosos y melodramáticos (entre salvajada y salvajada), soltaba un «suspiros de España» con retintín, que te dejaba con el suspiro atragantado y a medio emitir.
Durante aquellas persecuciones terapéuticas, pasábamos a menudo por delante de la mercería que quedaba a la vuelta de la esquina, en cuyo escaparate se exponía -junto al género propio de tal negocio- el cartel que anunciaba la película que se pasaba en ese momento en el «cine Llorente». Esa «cartelera» era un fotograma en cartón duro y color desvaído, con la mágica virtud de que si el dueño de la mercería tenía a bien regalártela una vez cumplida su misión de informar, servía a modo de entrada para entrar de gorra en el cine. Es así como vi gratis y a veces en “sesión continua” «Los Diez Mandamientos”, “Furia de Titanes”, y otras imborrables películas en tecnicolor.
[pull_quote_left]El cine Llorente era de los dos cines del barrio, el más moderno. El otro, que recuerdo sobre todo en blanco y negro y con la entradilla del Nodo, era el «cine Fátima», que estaba asociado a la parroquia[/pull_quote_left]Porque el cine Llorente era de los dos cines del barrio, el más moderno. El otro, que recuerdo sobre todo en blanco y negro y con la entradilla del Nodo, era el «cine Fátima», que estaba asociado a la parroquia, muy ortodoxo en su programación, cortes y censuras (sobre todo de besos), pero muy salvaje y hereje en su gallinero, donde abundaban los pataleos, las pitadas, y los escupitajos que caían sobre la plebe del piso inferior. Una pitada que aún recuerdo como si fuera ayer, era cuando cortaban el beso largo y en la boca de Charlton Heston a Sofía Loren, en «El Cid” de Anthony Mann, cuya épica campeadora estaba muy bien vista por Franco, pero cuyo beso no encajaba en la España oficial. Claro que una cosa era la doctrina, y otra la vida y sus pasiones naturales. El gallinero se venía abajo.
Digo que, mientras me perseguía mi madre para cumplir con el Benzetacil, yo, que no he cumplido ni con la mili, echaba un vistazo a la novedad cinematográfica de la “cartelera” confiado en mis ágiles piernas e inmaculada vista. Era rápido como una liebre, don natural que me mereció muy pronto el apodo, por parte de mi abuelo, de «mi Perdigonín». Así que, pleno de confianza en mis capacidades innatas, corría y miraba la cartelera a un mismo tiempo. Al final mi madre se daba por vencida, y Don Atilano dejaba que la naturaleza siguiese su curso, o bien ambos me preparaban una encerrona para el día siguiente.
¡Como dolía y duele el Benzetacil!
El secreto consiste en soplar y relajar la nalga. Y aun así, te deja cojo, pero más sano.
Otra ocasión para la carrera por el barrio, era cuando hacia novillos con mi amigo José (lo cual era a menudo), que vivía un piso por debajo del mío y cuya casa siempre se hallaba llena de retales y restos de telas varias, porque su madre cosía.
Teníamos ambos vocación de divergentes, y cuando la recua de los niños del barrio enfilaba obediente y sumisa hacia la casa de «Las Mimosas» (una pareja de hermanas solteras que nos administraron las primeras letras y las primeras orejas de burro en pelo muy logrado), nosotros abandonábamos poco a poco la fila india de los condenados a galeras, para trazar una curva elíptica que recordaba la de los cometas libres pero abducidos por el astro rey. Pasar la mañana al sol y al aire era nuestro objetivo último.
Y casi siempre lo lográbamos, salvo cuando provocando y con los bártulos de aprender (pizarra y pizarrín) ocultos debajo del jersey, nos acercábamos en nuestra odisea libertaria a nuestras propias casas, y nos paseábamos por delante de ellas mirando muy toreros al tendido, que era como acercarse a Escila y Caribdis, porque Chencha, la vecina del segundo, que avizoraba desde su balcón el mar en calma, daba al vernos navegar fuera de la escuela en aquellas intempestivas horas la voz de alarma, a la que rápido acudían mi madre y la madre de José (Escila y Caribdis), y ya todo eran carreras y gritos en pos de aquellos marineros alegres, que mientras corrían reían pero cuando los atrapaban lloraban un poco.
En aquel entonces, todas las experiencias, incluidas las palabras, conservaban toda su potencia y misterio, y se incorporaban a la sangre que baña el cerebro con la misma facilidad que el aire a los pulmones.
Con la misma naturalidad con que se estiraba nuestro cuerpo, se ensanchaba nuestro vocabulario.
Decir «tabarra», «novillos», «peonza», «ajuntarse», «gua», era como nutrirse y aprovechar el alimento después de comer, un acto reflejo y automático. Esa primera mirada y experiencia de los hechos y las cosas, del cielo, la luz, las palabras y las nubes, es la que conserva el poeta. Niño y adulto al mismo tiempo.
No teníamos aún inquietudes etimológicas, ni meditábamos en lo que digeríamos, ni parábamos en lo que pensábamos. La vida era un juego que en su propio impulso nos arrastraba, y el pensamiento y el lenguaje que lo sostiene, participaba de ese viaje loco.
[pull_quote_left]La verdad es que dábamos mucho la tabarra a nuestras madres, que además de orientarnos en la vida inculcándonos con zapatilla si era preciso los rudimentos de la ética, nos enseñaban, complementando la tarea de los maestros, a leer y hacer cuentas.[/pull_quote_left]La verdad es que dábamos mucho la tabarra a nuestras madres, que además de orientarnos en la vida inculcándonos con zapatilla si era preciso los rudimentos de la ética, nos enseñaban, complementando la tarea de los maestros, a leer y hacer cuentas. Y a soñar con los cuentos de Perrault y los hermanos Grimm. Es una deuda que hemos contraído con ellas (no lo olviden). «Tabarra» es una palabra sonora que sin duda aprendí de mi madre, en la que la forma parece brotar del concepto, muy parecida a otra, «Tobarra», pueblo de Albacete en el que durante la Semana Santa tocan el tambor durante ciento cuarenta horas seguidas, que es otra forma de dar la tabarra. Pero no busquen relaciones etimológicas porque al parecer no las hay.
A tan extraña coincidencia de sonoridad y nombres se ha llegado si acaso por casualidad o convergencia, más que por divergencia a partir de una misma raíz. Como lo hacen los seres alados que vuelan por común afinidad y deseo de los cielos, y sin compartir por ello ancestros terrestres.
¡Qué paciencia tuvieron nuestros padres para sacarnos adelante!
Y los practicantes para pincharnos el Benzetacil.
Pero lo cierto es que quizás podíamos habernos pasado sin ese suplicio, sin ese pinchazo terrible y doloroso, porque al fin y al cabo todos los niños del barrio llevábamos al cuello la «gargantilla de San Blas», una cinta de seda (cada uno de un color distinto) que no sólo nos protegía de las anginas de modo milagroso, sino también del terrible garrotillo.
De lo que no nos librábamos era de la zapatilla cuando ejercíamos de salvajes. Que era casi todos los días.
— oOo —