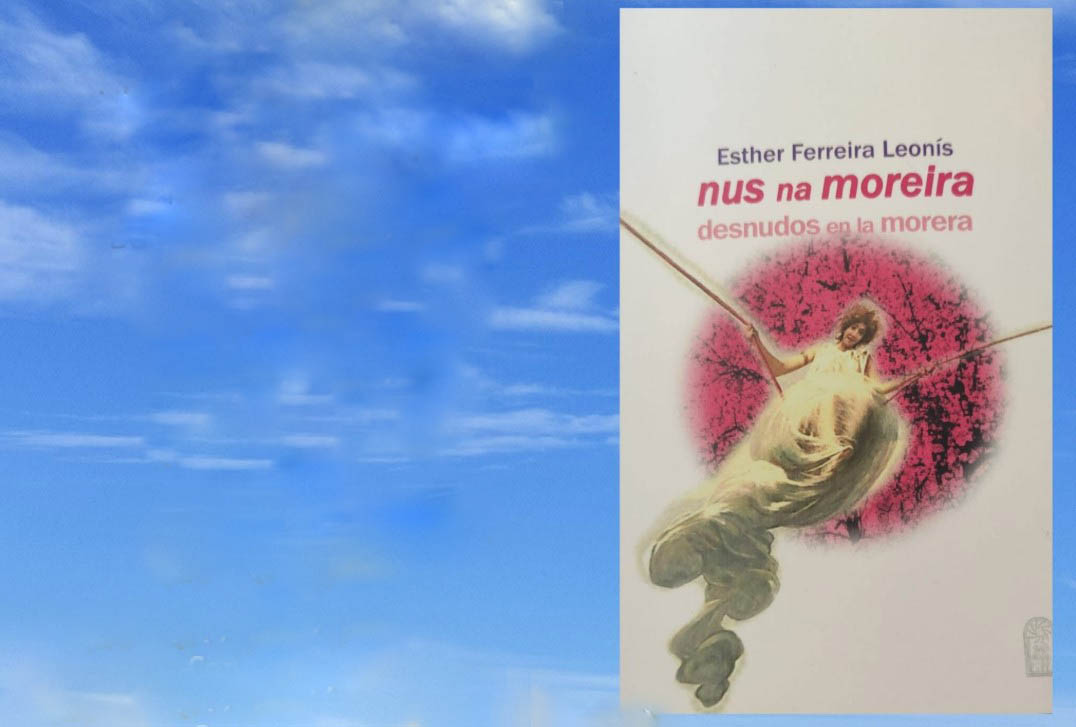– Así que una vez puesto el nombre de una especie animal o vegetal, actual o fósil, no se puede cambiar.
– Una vez esté impreso y publicado, jamás.
– ¿Y si el nombre se ha dedicado a un personaje de esos que la Historia permuta de «queridísimos» a «malditos»?
-¡Me parece que ya sé en quien está pensando! ¡Pues no! ¡Ni por esas! No sé si se habrá dado un caso, pero los nombres de las especies no son como los de las calles o las estatuas o bustos… Éstos se pueden borrar o derribar y quizás vuelvan algún día…. Pero aquellos son irreemplazables.

– ¿Y no pueden darse casos insólitos?
– Muchos. Me estoy acordando de uno que ocurrió en nuestro país allá por los años 60. Un holandés, especialista en unos microfósiles hasta entonces poco estudiados, descubrió muchas especies nuevas. ¿Cómo poner nombre a tantas? Lo resolvió haciendo tres grupos: uno de ellos con gentilicios, como cantabrica, por ejemplo. Otro dedicado a su mujer y amigas, pero no con los apellidos, sino con los apelativos cariñosos y no teniendo en cuenta que había que declinar con el femenino y no el masculino: carmenchui, rositai, pepitai… Pero lo chocante fue el tercero, dedicado a palabras españolas que estaba aprendiendo, usando un latín macarrónico: spinositus, splendidus, matagallegus, abrepunius, chistosus, picantus, chalata…, o a interjecciones: caspitai, carambai, coñoi…
-¿Y cómo es que se lo permitieron?
– ¡Eso mismo digo yo! ¡Creo que para algo están los jueces y el director de la revista donde se envía el texto original! Pero hay casos más curiosos. Leí en cierta ocasión que podía ocurrir que algún investigador tuviese tan poco respeto a las reglas establecidas que optase por poner el nombre valiéndose de una ruleta con las letras del abecedario. Podría darse el caso de que saliese un nombre impronunciable por falta de vocales. Se puso por ello una norma para que hubiese una de estas letras entre cada tres consonantes.

– ¡No me diga que ocurrió eso!
– No sé si es una exageración. Pero imagínese el caso de un gentilicio de alguna población de algún país con lenguaje para nosotros enrevesado, como… -¡qué sé yo!- polaco, finés, chino o japonés. Como es obligatorio poner el nombre en letras latinas resulta, a veces, difícil de pronunciar…
– ¿Y en las revistas que se escriben en caracteres cirílicos, cómo se ponen los nombres? ¿En esos idiomas?
– Pues no. Siempre en caracteres latinos y en letra itálica.
– ¿Y qué es lo que ha sido más frecuente en la Historia?
– Durante los siglos XVIII y XIX se emplearon muchos nombres adjetivados del griego o del latín. Pero lo más usual es aplicarlo a personas o a gentilicios… Recuerdo un caso precioso: el gran paleontólogo español Eduardo Hernández Pacheco descubrió, en un yacimiento manchego, una nueva especie de un Hipparion, el caballo tridáctilo que desde el final del Mioceno habitó Europa, hasta que ya en el Cuaternario fue sustituido por Equus, con un único dedo. ¿Sabe qué hermoso nombre le puso?: ¡rocinantis! Aquí se percibe el espíritu de aquel gran geólogo y escritor, al que muchos incluyen en la «generación del 98».
– ¡Qué detalle! ¿Y a usted le han «inmortalizado» alguna vez?
– Pues sí. Varias veces.

– ¿Conoció usted a Jorge Civis?
– ¡Cómo que si le conocí! ¡Muchísimo! ¡Desde que llegó a Salamanca, allá por 1973! Nuestras vidas convergieron y se separaron en varias ocasiones. Me ha afectado mucho su muerte…
– ¡Le habrán dedicado alguna especie, supongo!
– Sé que le dedicaron un género entre los foraminíferos planctónicos, Civisina, en 2002. ¡Pero aún estamos a tiempo de ampliarlo! A unos les hacen homenajes en vida y a otros luego… Jorge Civis fue un gran profesor, muy apreciado por sus alumnos de Paleontología, y un grandísimo administrador, como demostró en todos los cargos que ocupó, muchos de la máxima responsabilidad. ¡Nos ha impresionado mucho su ida, así, de pronto, cuando estaba tan lleno de vida!
«¡Si tibi tierra leves!