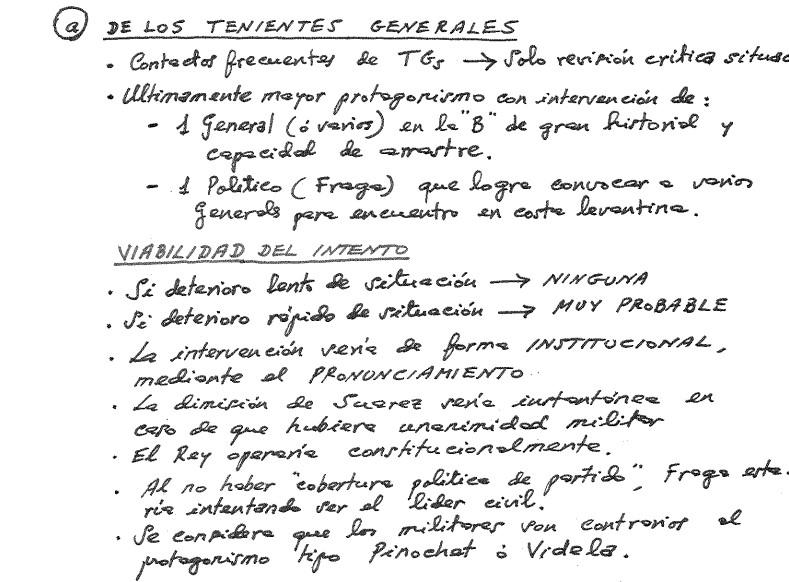[dropcap]Q[/dropcap]ue la calma sea isleña o continental, acaso peninsular, rodeada de sosiego por todas partes menos por una, o solo una quimera (y esto es lo más probable), no está del todo averiguado.
En un poético librito Santiago Rusiñol la hizo isleña y concretamente de Mallorca, «La isla de la calma».
El libro en cuestión, lleno de buen humor, está inspirado en la estancia placentera de Rusiñol en esa isla, y es el agradecido elogio de dos cosas: el elogio de la calma y el elogio de la isla, unidas ambas en natural simbiosis bendecida por el sol y el mar azul: el Mare Nostrum.
Dicho elogio está escrito con la ternura que inspira el amor y poesía. Poesía de pintor y poesía de poeta, que quizás sean una sola y misma poesía, porque el poeta es aquel ser mutante que por azar de las estrellas ve siempre el mundo con ojos nuevos y asombrados, es decir, con ojos de niño. Y del pintor podríamos decir otro tanto.
Dicen los que de ello entienden que la vida es un desequilibrio, una rareza, y que huye a contracorriente del equilibrio «químico» de la muerte, y en un plano más general, de la entropía final del ser, en la que el tiempo cosmológico se detendrá por ausencia de movimiento, de deseo, o de angustia.
Para que el tiempo discurra y viva se necesita desequilibrio, carencia, y deseo.
Pero de lo que hablan estos sabios cosmológicos es de moléculas, cristales, y leyes termodinámicas, es decir del equilibrio molecular de la muerte como destino final del Todo, y aquí hablamos de la calma, que es un equilibrio «anímico» intermedio que se siente vivo y palpitante, con vida concentrada y no dispersa, pleno de una esperanza que no espera sino que es.
La serenidad -que es otra forma de nombrar la calma- ha sido siempre aspiración de filosofías muy vitales, alumbradas bajo un sol jovial y alegre, el sol que hace crecer el trigo, la vid, y el olivo.
El mismo sol que alumbró a Baco alumbró a Epicuro y su jardín.
Y quizás todo ello tenga que ver con el ocio como eje de una vida grata que merezca la pena, y en la que cuanta menos pena mejor.
Aún así, que esta calma que diríamos cenestésica y vital, expectante y contemplativa, sea un bien o un mal, un lujo o una carencia, mantiene desde tiempos inmemoriales un debate inconcluso cuyo resultado no arrojará nunca verdades universales, vencedores o vencidos, porque cada uno es como es y además están las «circunstancias».
Hacer o no hacer, esa es la cuestión, y Bartleby, el escribiente de Melville, lo tenía claro: prefería no hacerlo.
La calma y el ocio parecen palabras no solo sinónimas sino sincrónicas y fraternales, que parecen colaborar en una misma burla al tiempo que huye, o si se prefiere decirlo sin pizca de angustia, que fluye como un río manso hacia un mar inmenso
Parece razonable que dada esta variedad natural de caracteres que ofrece la especie humana, en libre combinatoria con las circunstancias que a cada uno le tocan, en los periodos de ocio oficial y administrativo unos fueran buscando agitación y otros calma, unos moverse mucho y otros poco, estos gastar toda la energía posible hasta quedarse sin saldo, y aquellos moverse lo menos posible y ahorrar recuperando plácidamente la energía gastada.
Los primeros parecen querer imprimir a su periodo de ocio el mismo ritmo febril y acelerado del trabajo, sin lograr desprenderse de ese marco mental que impone rendimiento y eficiencia.
Los segundos quieren romper el ritmo, desconectar el reloj y la mente, parar y no hacer, o solo hacer lo que marque el impulso espontáneo de la gana. Sin proyecto y sin programa, sin contratos firmados ni reservas anticipadas, reacios a cualquier tipo de compraventa de ocio, se abandonan a lo que surja. Y si no surge no pasa nada, y si surge, tendrá más de ocio gozado con calma que de reto superado con esfuerzo o de trofeo conquistado a expensas del sosiego.
Se me dirá que esto último es propio de «contemplativos», o lo que es peor, de «vagos» y «místicos quietistas» (seguidores de Miguel de Molinos), y no lo negaré porque de hecho el que esto escribe es las tres cosas, contemplativo, vago, y quietista, por instinto y libre albedrío inspirado por la razón.
Pero lo que quiero, en resumidas cuentas, es reivindicar un lugar de honor para ese ocio calmo de «interior» (entiéndase por «interior lo que se quiera, que en las costas también hay calas recoletas) que prefiere «no hacer». Sobre todo cuando ese «no hacer» consiste en no hacer lo que hace todo el mundo, y a contracorriente huir de las multitudes y los lugares atiborrados y ruidosos.
Sin duda este espécimen raro que así vaga, manirroto de su tiempo y muy ajeno a la gestión eficiente de su ocio, es de los que prefiere salir al campo entre semana, cuando la Naturaleza no se esconde en su seno ni se aturde ante el ruido invasivo y multitudinario de los civilizados domingueros.
Son las islas que nos quedan: las de los sitios poco visitados y la del tiempo sin aglomeraciones.
Así pues la calma y el ocio parecen palabras no solo sinónimas sino sincrónicas y fraternales, que parecen colaborar en una misma burla al tiempo que huye, o si se prefiere decirlo sin pizca de angustia, que fluye como un río manso hacia un mar inmenso.
Esto que es la teoría virtuosa luego permite pequeños deslices y pecados (no pasa nada), contradecirse, que es otra forma de romper las reglas, no las ajenas sino en este caso las propias. También es humano y por ello mismo saludable.
— oOo —