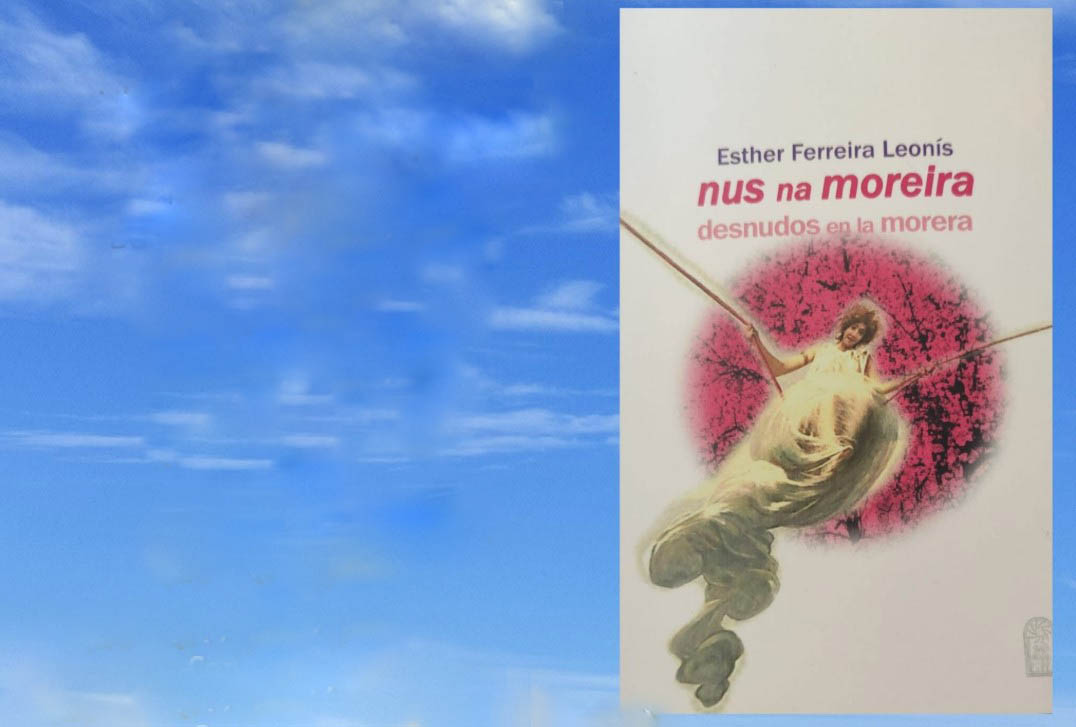[dropcap]L[/dropcap]lega un momento en la vida en que, casi sin darnos cuenta, las personas que habían sido nuestros referentes cuando éramos pequeños dejan de estar con nosotros.
Sucede especialmente con los personajes públicos. Estamos habituados a ver cómo miembros de la cultura y sociedad fallecen, lo vemos a diario en las noticias. En muchas ocasiones es ley de vida. Otras generan una mayor conmoción en todos nosotros, especialmente cuando la persona era carismática o simbolizaba algún aspecto de su generación: Lady Di, Kurt Cobain, Michael Jackson o John Lenon son algunos ejemplos que inundan el imaginario colectivo de muertes impactantes.
Pero cuando se trata de nuestra familia y allegados, parece que nuestros referentes van a estar siempre ahí porque siempre lo han estado. Sin embargo, hay un momento en que los abuelos se hacen mayores, muchas veces su salud está deteriorada y, aunque duela en el alma, es relativamente sencillo dejarlos ir porque de alguna manera aceptamos que forma parte del proceso de la vida.
Años más tarde es el turno de la siguiente generación, la de padres y tíos. Vemos cómo los progenitores de nuestros amigos y conocidos van falleciendo a lo largo de los años y empezamos a acostumbrarnos a que eso suceda, hasta que los muertos son los nuestros.
Ahí sí que damos con el dedo en la llaga y la herida se revuelve con más virulencia. Lo curioso de todo es que, en muchas ocasiones, las personas tienen la misma edad que nuestros abuelos cuando murieron. La diferencia radica en que todos hemos avanzado un escalón hacia el paredón y la perspectiva ha cambiado, vemos la muerte de frente con mucha más nitidez y, aunque no la tengamos cara a cara, si tenemos buen olfato ya la olemos de lejos.
Cualquier persona que haya perdido a algún progenitor o una figura similar, conoce la sensación de desamparo que supone no tener a nadie más por encima de nosotros para protegernos y resguardarnos de todo aquello malo que nos pueda suceder; de la nostalgia que supone no poder volver a compartir otro momento de celebración o de echar de menos los detalles más insignificantes para los demás pero que para nosotros son media vida. El cúmulo de experiencias vividas conjuntamente son como un castillo de naipes que, en el momento de la muerte, directamente se desmorona. El edificio se podrá reconstruir, claro que sí, pero volver a rememorar esos recuerdos sin que produzcan dolor, requerirá pasar por cada una de las etapas del duelo, y seamos realistas, no es tarea fácil.
La muerte de cualquier ser querido conlleva esas sensaciones y emociones, la mayoría hemos pasado por algún momento así. Ya no hablo de las muertes inesperadas o de personas jóvenes, estas merecen un capítulo a parte por el sufrimiento extra y la connotación trágica que conllevan, pero el fallecimiento de nuestros referentes nos empuja a un desvalimiento con el que quizá no contábamos, aunque seamos adultos. Genera la sensación de que el mundo al que llegamos y en el que crecimos, directamente ya no existe porque ellos ya no están, de que nuestro pasado ya no puede avanzar más si no es través de nosotros o de la generación que nos sucede.
Porque, como es evidente, en el siguiente escalón estamos nosotros y nuestros coetáneos. Y uno se encuentra entre la disyuntiva de celebrar la vida como si no hubiera un mañana, porque de hecho nadie nos garantiza que lo haya, y transportar el peso cada vez más recargado que suponen el cúmulo de muertes amontonado a las espaldas.
Entremedio seguramente quede la cotidianidad: un batiburrillo de momentos de todo tipo en el que muchos intentamos quedarnos con los aprendizajes que obtenemos de nuestras vivencias y con la gratitud hacia la vida, pero en los que inevitablemente se entremezclan épocas de dolor y tristeza por la suma de situaciones difíciles por los que todos acabamos pasando si nuestra existencia es lo suficientemente extensa.
Si deseas más información sobre mis productos y servicios, puedes encontrarla aquí