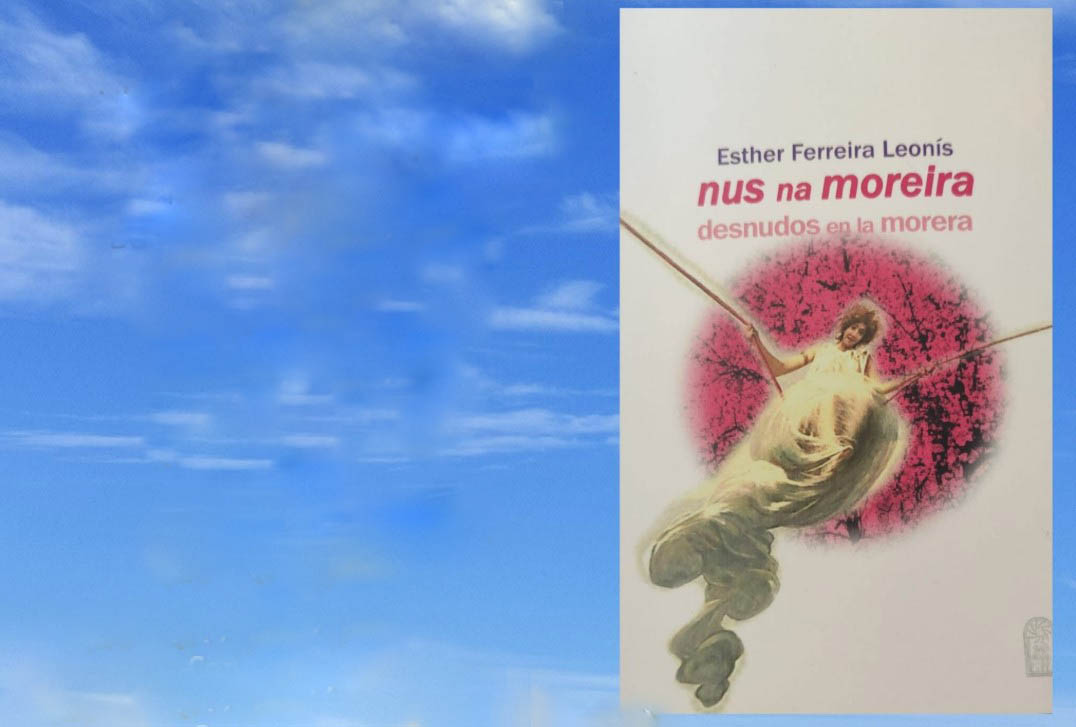[dropcap]E[/dropcap]n el campo no había nada que pudiera hacer sol a la coqueta lechuza. Su atenta y escondida mirada le confería un aspecto de sofisticada rebeldía. En la oquedad del campanario suspiraba por la luna. – Cuando todos se acuesten, me desperezaré libre – se convencía cada amanecer.
Al llegar el ocaso, calentó sus alas y afinó sus pupilas y oídos. Tomó aire y se lanzó desde lo alto de la villa. Era el momento de aprovechar las corrientes del cielo bajo y deslizarse en su nocturna incursión hacia el exterior. De sobrevolar tejados, copas de árboles nuevos y centenarios, campos de cultivo y la vera del río. La luz de plata marcaría la sombra de su vuelo por el suelo. La huella que no levanta polvo, la que no deja rastro.
Estaba habituada a su conocida y genética soledad, pero no por ello dejaba de mostrar el sutil interés de quien mira a hurtadillas, de quién observa a quien duerme, de quién escucha en silencio al silencio. Ejemplar, magnífica, encontraba posada en ramas y tejas desde donde lo oteaba todo. Los hilos de humo de las chimeneas no eran para ella más que las cálidas columnas que sujetaban las pocas nubes que se oponían entre ella y las estrellas.
Flotaba. El tiempo tiene un ritmo distinto de madrugada. Sin el vértigo de la mañana. Es más íntimo. Más silencioso. Incluso el reloj de la iglesia enmudecía de doce a nueve. – Todos van al revés – se decía – es ahora, cuando todo está en calma, cuando todo sueña, cuando mejor se ve y escucha el fondo -.
A pesar de tanta cierta certeza, cada aleteo era lastrado por una cicatriz que su indiscutida libertad no le permitía ignorar. ¿Sería la perversa envidia? ¿Por qué a la diurna paloma blanca le basta con portar una ramita de olivo para llevar consigo la paz y ella, nívea también pero con más rico abrigo era capaz de hacer atraer malos augurios? ¿Y si era más plena una vida entre verjas y despertadores? ¿Por qué sus pulmones no eran capaces de lanzar otra voz que un lastimero ululato?
El cielo amenazaba con claridad por el este. Tocaba reencontrarse con el abrigo de la fría piedra. En su vuelta de bajada a las alturas, a metros de la iglesia, saciada de hambre y dispuesta al descanso un magnífico brillo despistó su atención. No supo distinguirlo, le pudo la prisa de la orilla. Quedó cegada por un instante por la iridiscencia de la figura erguida con gallardía en lo más alto del palo que atravesaba el vetusto corral.
No tenía tiempo para detenerse, para girar y sobrevolar de nuevo, el sol quemaría sus ojos. O eso pensó quizá por el ardiente escalofrío que de repente atravesó todo su cuerpo. En el pétreo nido, la habitual luz que juguetona empujaba a la oscuridad hacia el fondo, se convirtió aquella mañana en un muro a derribar. – Doce tañidos solamente – se dijo.
Terminará…
Más información, aquí