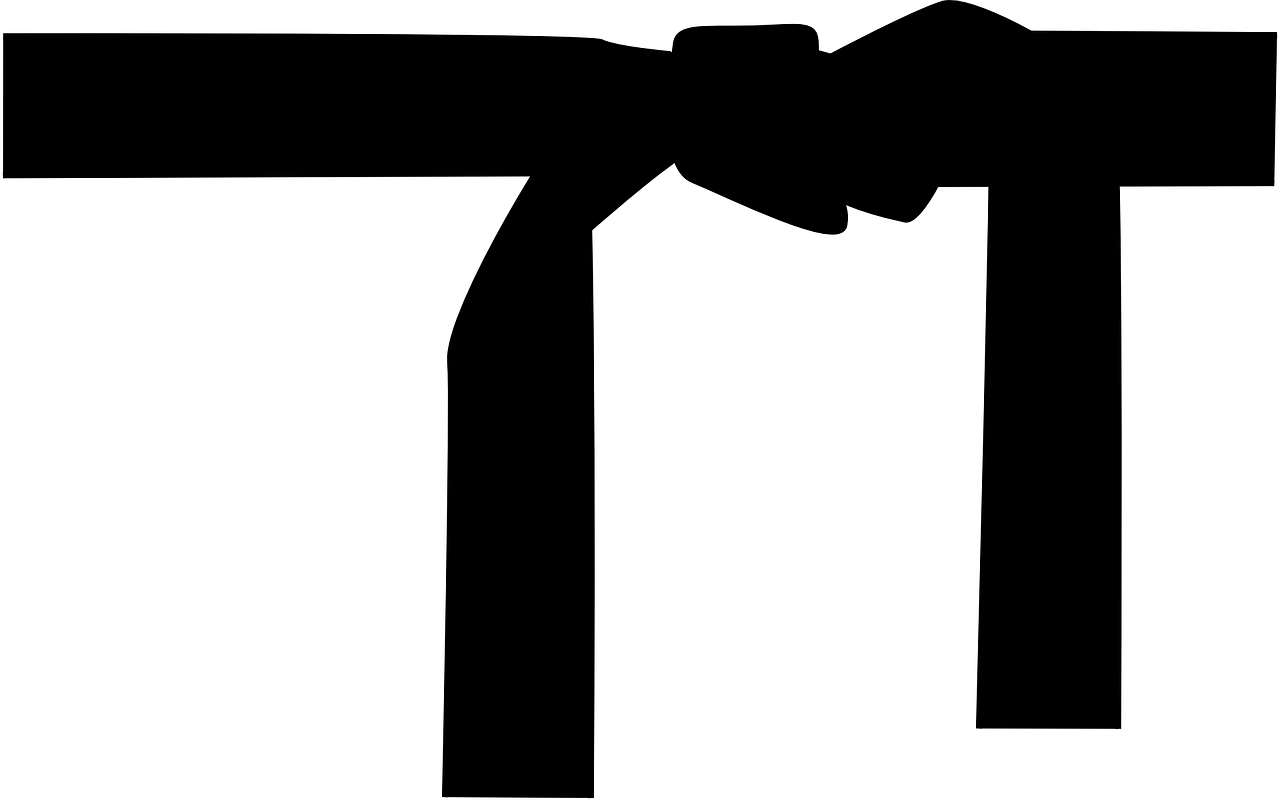Vendrán por ti, por mí, por todos,
y también por ti.
Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron.
Escrito está.
Tu nombre está ya listo,
temblando en un papel
Aquel que dice:
Abel, Abel, Abel o yo, tú, él…
Blas de Otero
¿Cómo es posible que se acose a un niño en la escuela por sus propios compañeros? ¿Cómo es posible que se apalee a un indigente e incluso se le prenda fuego mientras duerme en un cajero, o en el banco de un parque, hasta asesinarlo? ¿Cómo es posible que se mate a la propia pareja porque quiera separarse? ¿Cómo es posible que un padre mate a sus hijas para hacer daño a la madre? ¿Cómo es posible que se mate a patadas a un desconocido por el hecho de ser homosexual o simplemente diferente?
La única respuesta posible es el odio, un sentimiento profundo e irracional hacia alguien, conocido o desconocido, eso no importa, que provoca el deseo de hacerle daño y que lleva en muchos casos a la agresión, y en no pocas ocasiones al asesinato, de la persona a la que se odia por lo que es, por lo que parece, o por lo que representa.
Para que el odio anide en el cerebro de un agresor potencial es preciso que tenga lugar un proceso de transformación que incluye la pérdida de los más elementales valores humanos, el desarrollo de tendencias antisociales basadas en el resentimiento, el crecimiento incontrolado de su agresividad, la sensación progresiva de permisividad del medio en el que vive por la falta de respuesta a su conducta y la sensación absoluta de impunidad.
Cuando esta transformación tiene lugar en un individuo concreto pueden producirse agresiones a personas de su propio circulo de vida (compañeros, mujer, hijos, etc.) pero cuando un individuo con dichas características se asocia a una manada de salvajes como él, dan lugar a comportamientos colectivos que pueden llevarles a cometer una violación en grupo o al asesinato de un indigente o de una persona con algún tipo de identidad diferente a la de la manada agresora. La posible cobardía individual, que puede refrenar en ocasiones a estos individuos, se pierde con el envalentonamiento colectivo, con lo cual el individuo y el grupo se vuelven peligrosos en cualquier momento o situación.
Estos comportamientos individuales o colectivos encuentran un clima favorable en la agresividad social alentada por organizaciones sociales o políticas que, de forma interesada para sus propios objetivos, difunden mensajes de odio que, si bien pueden no calar entre la población normal, si anidan entre individuos o minorías resentidas y predispuestas a escuchar los mensajes de odio que se difunde por medios de comunicación o redes sociales. Si a ello se añade la impunidad social que produce el miedo a los agresores, o la impunidad percibida por el agresor en base a valoraciones judiciales amparadas en conceptos abstractos como excesos verbales protegidos por la libertad de expresión, o eximentes ideológicos y políticos, el coctel mortífero está servido y el agresor se considera con las manos libres para actuar y, además, encuentra cobertura para justificar su conducta.
Vivimos en una sociedad crispada, con un nivel de violencia y permisividad alarmante. Mientras no rechacemos y aislemos a los violentos y a los agresores, el problema no tendrá solución. No hay tiempo para basarlo todo a la educación de niños y jóvenes para el futuro, el problema exige soluciones inmediatas, incluidos los cambios legales que sean necesarios para acabar con interpretaciones ambiguas de las leyes por los jueces y el endurecimiento de las penas. Es necesario reaccionar para cambiar las cosas inmediatamente. Nos lo advirtió hace mucho tiempo Bertolt Brecht y nos lo repitió Blas de Otero años más tarde: Vendrán por ti, por mí, por todos, y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está. Deseo fervientemente que podamos cambiar el rumbo de la historia para que no sea posible el final del poema de Bertolt Brecht: Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.