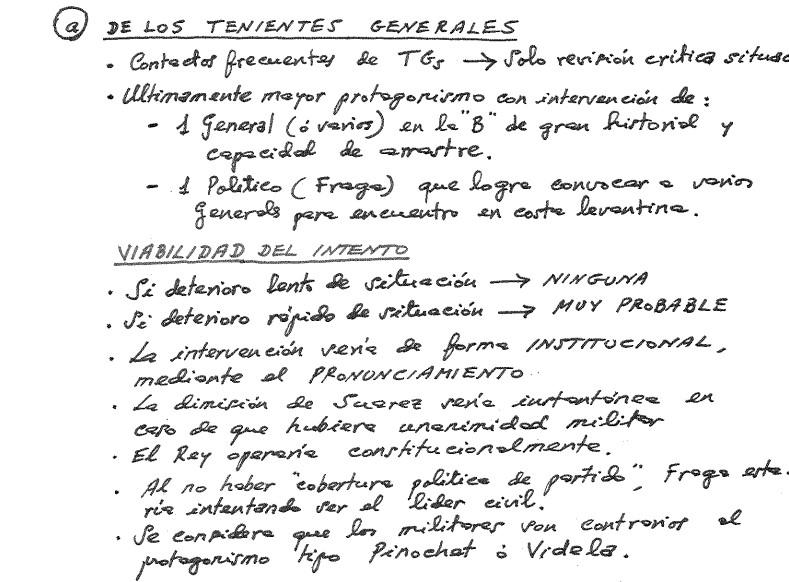[dropcap]E[/dropcap]l tema clave de nuestro tiempo es una vez más la democracia. Es un concepto tan importante y trascendente para nuestra civilización que vuelve una y otra vez a ser cuestión de debate.
Lo fue con los griegos y los persas. Lo fue con Hitler, Franco, y Mussolini, cuando el fascismo intentó destruirla. Y lo vuelve a ser hoy por motivos diversos, pero sobre todo por el auge de lo que llamamos «neoliberalismo», que es un extremismo, no precisamente demócrata.
Junto a la cuestión del método (la democracia o sus contrarios), reaparece también con fuerza en el escenario la cuestión del rumbo.
Pareció que con el precipitado anuncio del «Fin de la Historia» la cuestión de la democracia quedaba resuelta y la cuestión del rumbo no volvería a ser objeto de polémica. Ni una cosa ni la otra se han cumplido.
El cambio climático nos llena de incertidumbre y desasosiego, y ya no sabemos -como escribía recientemente Juan José Millas en su columna- qué es «delante» y qué es «detrás», qué es progreso y qué es involución.
Para unos, «progreso» sigue siendo acumular riqueza y poder, una interpretación decimonónica que no ha cambiado.
Para otros, perdidas las referencias de otros tiempos por las graves crisis que estamos atravesando y que nos amenazan, «progreso» es salvar la vida y el planeta.
Y creen que esto no se conseguirá con el actual modelo, que además de agredir la vida y al planeta, conduce a una desigualdad extrema.
Ignorar hacia dónde vamos implica ignorar si debemos acelerar o frenar la marcha.
Aunque lo ignoramos, los que controlan el mundo, aceleran, presos y enfermos de velocidad.
Pero son pilotos ciegos y de corto recorrido. Su egoísmo los hace estrechos de miras, más torpes a la postre que un topo.
Improvisan mientras acumulan riqueza.
Durante mucho tiempo se tuvo claro la dirección y lo inevitable del «progreso». Hoy incluso se albergan dudas sobre lo que este concepto significa.
Uno de los temas que empezó a sonar con fuerza cuando el vendaval revolucionario de los ochenta hizo notar sus efectos más nocivos -varios años después- fue el del fin de la democracia.
Y justamente el primer ejemplo de aquello en Europa fue Grecia, cuna de la democracia y de la cultura occidental.
Para unos, «progreso» sigue siendo acumular riqueza y poder, una interpretación decimonónica que no ha cambiado.
El primer acto del drama que habría de venir y extenderse luego como una plaga, con la plutocracia ocupando con fuerza imparable el lugar de la democracia, ocurrió allí, y conocimos quiénes son en realidad los hombres de negro y qué representa en realidad «Bruselas».
No fue necesario una gran fuerza militar, ni un golpe de Estado visible y traumático, ni un gran número de asesinados y desaparecidos, como ocurrió en Chile, para imponer el catecismo neoliberal. En Grecia se hizo de otra forma.
Lo que empezó siendo un canto al fin de la Historia y su consecuencia más inmediata: la ausencia de alternativa y la simplificación del pensamiento, que nos ahorraba el esfuerzo de pensar, acabó siendo un lamento por lo inútil del gesto democrático, degenerado en farsa.
Dado que la democracia implica alternativa, y ya no la había (así lo habían decretado los fundadores del nuevo orden), la democracia misma carece de sentido y su representación en forma de farsa, produce un profundo malestar.
El malestar que produce al final toda hipocresía que no se digiere.
Del ánimo colonizador del mundo global por el viento democrático, pasamos a aceptar pasivamente que nuestra propia democracia desapareciese bajo el empuje arrollador de la plutocracia.
La constatación de esa evidencia: que a partir de esa revolución ya todos los gobiernos eran gobiernos títeres y quienes decidían eran los dueños del dinero, nos hizo recuperar ese concepto clásico de la antigua Grecia, donde la democracia tomó nombre: la plutocracia.
Esta es la protagonista de nuestra Historia actual y la que marca el rumbo de nuestro futuro, que de momento aparece sembrado de incertidumbre y desastres.
A los griegos debemos ambos conceptos como polos opuestos de lo deseable y lo pernicioso.
Así como se rechazaba la barbarie y se aspiraba a la civilización, se rechazaba la plutocracia y se aspiraba a la democracia.
Por tanto, si nos atenemos al canon griego, es decir, al canon clásico, hemos degenerado y nos hemos convertido en «bárbaros».
Bajo el influjo tóxico de aquel vendaval en el que -como Reagan dijo- se liberó a la «bestia», en Occidente aquellas ideas claras que heredamos de los clásicos griegos empezaron a perder fuerza y prestigio.
Se empezó a denigrar con soberbia y autosuficiencia injustificada el concepto de pueblo («demos») y a reclamar el gobierno de los «mejores», dando por superada e inconveniente la democracia.
Platón y su dictadura reaparecieron para imponer su antihumanismo «académico», y el concepto de referencia ya no fue democracia sino tecnocracia y meritocracia, primer paso para alabar la oligarquía y consentir la plutocracia.
Uno de los mandamientos más obscenos del catecismo plutócrata es que los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan.
Este principio se lleva aplicando a rajatabla desde la revolución de los ochenta, y por su mismo carácter antisocial es repugnante.
Siempre pierden los mismos y siempre ganan los mismos, porque el juego está trucado siguiendo el modelo de «casino financiero».
Una minoría, por el efecto acumulativo del expolio, se encumbra más y más, mientras el resto se hunde.
Uno de los mandamientos más obscenos del catecismo plutócrata es que los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan
Y esa diferencia creciente forma parte esencial de su juego: en tanto que la riqueza y el poder que atesoran algunos plutócratas es superior ya al de muchos países y Estados, la democracia se vuelve impotente y por ello mismo inútil para pararles los pies. Se la puede descartar y se la puede abusar.
Y es ese abuso e imposición por quién verdaderamente detenta el poder, los que vemos operar cada día y casi en cada conflicto que arrastramos.
También en el actual conflicto de las «eléctricas» (esa “cosa nostra” cuyo comportamiento nos recuerda a la mafia).
En cuanto que darle la vuelta al deterioro ocasionado en el medio ambiente por nuestra forma de «progreso», para intentar frenar o revertir el cambio climático, implica pagar una importante factura, el catecismo impone que no sean ellos, los dueños del dinero, ese 1% que acumula casi toda la riqueza existente, los que la paguen, sino que se socialice el coste y la pobreza para que ellos sigan acumulando ganancias.
Esta es la base del actual conflicto eléctrico.
Vacían los pantanos, inflan las facturas eléctricas, para engañar a los clientes…
Que son los dueños del mundo lo tienen claro, y además saben que nadie les controla. Muchos de nuestros «representantes» están a su servicio y trabajan para ellos.
El descaro y la falta de vergüenza con la que actúan lo dice todo.
Y no, no son los «mejores» ni los representantes del mérito, sino los libres y desregulados ejecutores del delito.
Si algo debiera preocuparnos y entristecernos a los que siempre tuvimos a Europa como referencia e inspiración, es que esta última Europa siga siendo a día de hoy un experimento inestable y con alto riesgo de fracaso por haberse fundado (o refundado) sobre un catecismo extremista. Ese fue un gran error.
— oOo —