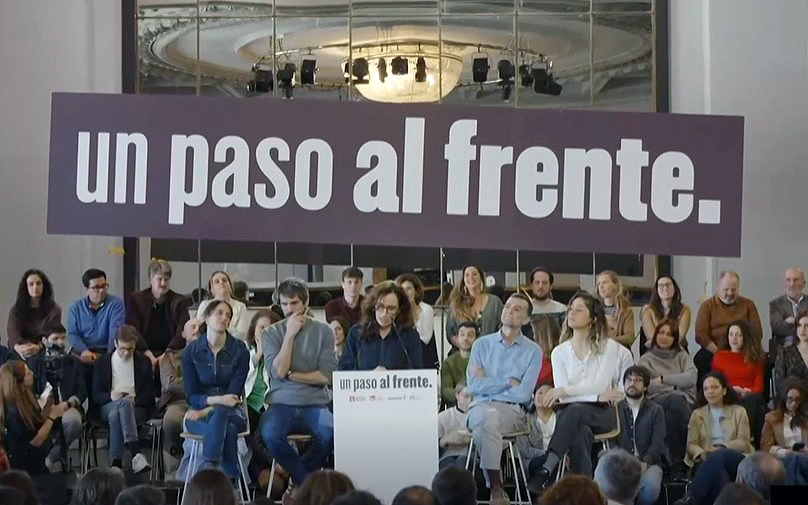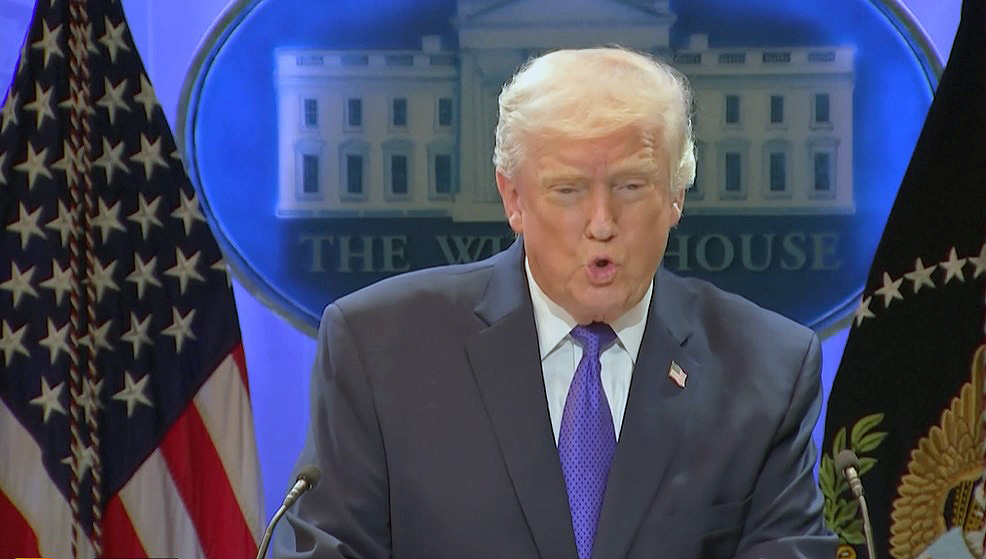Si algo nos ha dejado claro el transcurso de los últimos años, ya casi lustros, es que los «antisistema» eran ellos.
¿Y quienes son los que se han revelado como los auténticos «antisistema», por mucho que les guste poner esa etiqueta a otros?
Pues precisamente aquellos que se comprometieron con juramento a «guardar y hacer guardar las leyes», pero luego se las saltaron impunemente, o hicieron un enjuague para que pareciera legal saltarse la legalidad si eran ellos y solo ellos los que se la saltaban y la burlaban.
La princesa Leonor, a la que le deseo lo mejor en el plano personal, aunque sea contrario a la institución monárquica que representa, símbolo de épocas ya superadas y nicho de privilegios medievales (como vamos comprobando), acaba de jurar su obligación institucional de «guardar y hacer guardar las leyes», e igual hizo su padre, Felipe VI, aunque según parece no hizo lo mismo (detalle que no recordaba y ayer leí) Juan Carlos I, el rey demérito. Y lo de «demérito» no es un título oficial sino solo una constatación de la realidad de los hechos, que de facto desmienten el título oficial que aún ostenta.
El rey demérito ni guardó ni hizo guardar las leyes, sino todo lo contrario: fue ejemplo y acicate para los corruptos.
Así que, como dice el refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho, y entre un juramento como el que aquí comentamos y su cumplimiento, hay todo un mundo de posibilidades y (lamentablemente) de privilegios.
A estas alturas de la Historia, que más que darse por acabada parece querer recomenzar desde sus tiempos oscuros, aún arrastramos símbolos e instituciones retrógradas que maltratan la dignidad del hombre colocándolo en la posición de súbdito. ¡Alucinante!
Porque efectivamente, desde el punto de vista institucional seguimos siendo un reino, la forma simbólica y tradicional de la opresión, en pleno siglo XXI, y nuestro «sistema» económico, haciendo juego con esa antigualla, se califica -con acierto- de neofeudalismo. Extraña simbiosis que aúna la jerarquía medieval, de origen divino, y el latrocinio, de origen humano.
La monarquía corresponde a una etapa infantil, o como mucho, adolescente de la Historia humana. No se corresponde con nuestra época, como tampoco debería encontrar hueco en ella el fanatismo religioso, del que recientemente los obispos españoles han dado una muestra más. También ellos se consideran impunes.
La servidumbre se aprende y si no se remedia ese aprendizaje inducido, acaba siendo voluntaria, como nos enseñó Etienne de La Boetie, el amigo de Montaigne, en su obra imprescindible «Discurso de la servidumbre voluntaria». Debemos oponernos a ese aprendizaje de la servidumbre que empieza por la acción eficaz de determinados símbolos y ceremonias institucionales.
Como barniz para encontrar un hueco en la modernidad, la monarquía se justificó por su formalismo ritual o cosmético, ya que la gente gusta del espectáculo.
Que la monarquía, como símbolo de jerarquía reaccionaria y antidemocrática, no pasara de lo formal y cosmético a lo real y fáctico, estaba en manos de su titular demérito y fracasó, rompiendo con su comportamiento corrupto el espejismo de ese formalismo ritual que supuestamente no alteraba la esencia de la democracia y la igualdad ante la ley. Un gran error, porque los símbolos no son inocentes ni neutrales.
Con su comportamiento y la respuesta al mismo de las instituciones, el privilegio antidemocrático que simboliza la monarquía, se hizo carne.
Además no ha sido el rey demérito el único «prosistema» que tras la quiebra de la opacidad cortesana que ocultaba sus actos y le amparaba, se ha revelado como un auténtico «antisistema».
Precisamente lo que llama la atención es que entre los «prosistema» declarativos y retóricos, abundan y mucho los «antisistema» reales y efectivos, que a base de una corrupción extendida a mansalva desde la cúspide del reino, han minado y corroído nuestra democracia, empezando por el deterioro y el recorte de los servicios públicos. Y es esa acción la que debe calificarse verdaderamente como «antisistema».
Un detalle que debemos comentar ya es que los «prosistema» «antisistema» suelen ser reacios a analizar los fallos de nuestra Constitución, como si lo suyo fuera la ceguera voluntaria de la fe, y se niegan con cerrazón doctrinaria a introducir cambios o reformas en la misma.
Al mismo tiempo consideran y dan por sentado que la mayoría de los ciudadanos son de esa misma opinión, y por tanto, ante esa evidencia rotunda, no es necesario (o no conviene) consultarles. Por si las moscas.
Esa dificultad para analizar y criticar los defectos y fallos de nuestra Constitución y corregirlos con total normalidad, es muy de aquí, de este reino, pues en otros sitios lo hacen con mayor agilidad y frecuencia, sin rasgarse las vestiduras por cosa tan nimia, consultando al pueblo como se debe y sin tener la sensación en ningún momento de estar haciendo algo raro.
Dada la aceleración de los tiempos y los cambios vertiginosos de toda índole que experimentamos, las crisis sucesivas, cada cual más grave y novedosa, que vamos enfrentando, reformar una Constitución debería enfocarse en el mundo desarrollado al que pertenecemos, con absoluta normalidad, y al contrario, la resistencia ciega a hacerlo debería interpretarse como una esclerosis poco práctica, injustificada y malsana.
Ciertamente, mientras esté vigente una Constitución hay que cumplirla, pero no hay ninguna razón para que esté vigente eternamente o más allá del tiempo que resulte útil a los ciudadanos.
La negación cerrada a esa posibilidad de reforma, ni es razonable ni es útil, y parece amparar bastantes sombras y privilegios, y entre ellos la impunidad real.
Para más inri, los prosistema (declarativos) antisistema (efectivos) que consideran la Constitución intocable, luego la tocan y la manosean a su antojo y sin ningún problema si el cambio les beneficia a ellos.
Y lo hacen por supuesto sin consultar a los ciudadanos, tal como ocurrió con la reforma veloz y nocturna de nuestra Constitución, que permitió que la factura de la estafa financiera de 2008 la pagaran sus víctimas y no sus autores.
Ya ven como un cambio de nuestra Constitución ordenada desde instancias macroeconómicas y ultraliberales (o sea, extremistas) foráneas, sin consultar la voluntad del pueblo ni respetar su soberanía, puede ser bendecida por nuestros constitucionalistas retóricos como la cosa más normal del mundo.