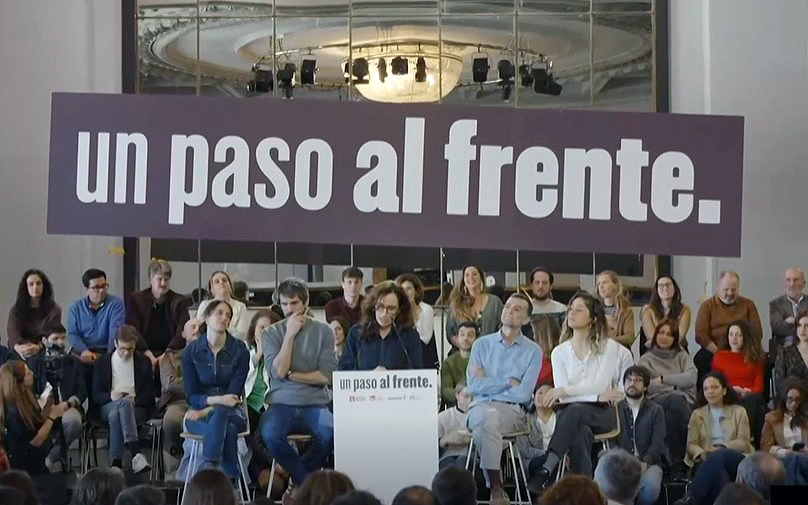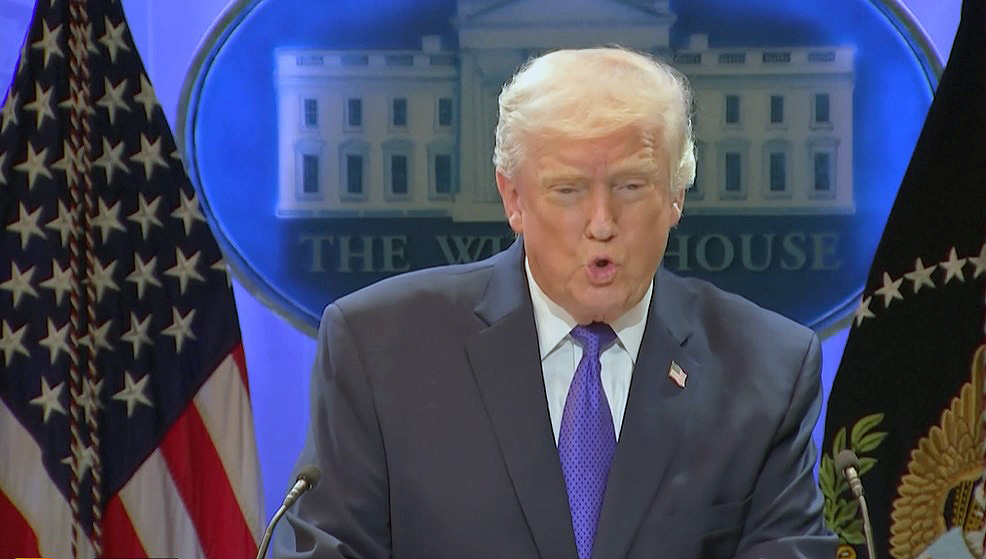De mayores, algunos (probablemente muy pocos) retomamos la mala (o buena) costumbre de hacer «novillos». Así se llama (o se llamaba) en mi tierra la práctica rebelde de algunos niños que se salían de la fila y silbando, como para despistar, escogían un camino que no llevaba precisamente a la escuela, sino a los montes salvajes, o para ser más precisos a los «últimos montones» de escombros asilvestrados que marcaban, allá en la periferia del barrio (barrio Garrido de Salamanca), una especie de frontera natural, reino de los grillos, las lagartijas, y las culebras bastardas que de un latigazo con su cola -se decía-, pueden romper una pierna.
Yo confieso que los hacia a menudo (los «novillos») cuando me desviaba (me «abría») a primera hora de la mañana de la fila de niños camino de «Las mimosas», nombre oficial del parvulario de Salamanca sito en el barrio Garrido y que regentaban dos hermanas bondadosas y solteras, pero un tanto rígidas en su disciplina de vara larga y orejas de burro.
Mi colega de escapada en aquella huida de las obligaciones docentes se llamaba José, el «menor» (había en la calle y en el mismo portal otro José al que llamábamos el «mayor», y así los distinguíamos). José el «menor» era vecino de portal y también amigo inseparable.
Quien nos invitaba a esa rebeldía primigenia e infantil, poco meditada y casi instintiva, era el padre sol y la madre tierra. Y allá que nos íbamos, rebeldes al «sistema» docente, a disfrutar de la mañana, de los grillos y las lagartijas, evitando en la medida de lo posible a las culebras bastardas, aunque si veíamos alguna deslizarse entre los matorrales, la aventura era completa.
Pudiera ser que un guarda jurado, montado en caballo percherón tipo mole y con escopeta de sal, hiciera su aparición siniestra en el horizonte de ondulantes mieses, en busca de presas fáciles como nosotros, pequeños apaches sin flechas. Pero si ocurría aquel imprevisto, teníamos piernas ágiles y jóvenes para poner pies en polvorosa, cosa que hacíamos sin dudarlo cuando el caballo arrancaba su carrera hacia nosotros, espoleado por aquel centauro de pana negra y sombrero de ala ancha.
Pienso ahora que mientras nosotros temblábamos y corríamos, él se reía bastante.
De mayores hacer «novillos» también consiste en salirse de la fila, o al menos no seguir a pies juntillas los ritos marcados por la oficialidad mercantil. Es decir, consiste en escoger la «escondida senda» que -como es lógico y saludable- nos traerá de nuevo a los montes boscosos y a las orillas de los ríos, con alguna poesía de Walt Whitman o de Alberto Caeiro (el heterónimo de Pessoa) en la cabeza, y ya equipados con instrumentos inofensivos y pacíficos de la tecnología adulta, tal que una mochila, unos prismáticos, o una bicicleta. Aunque incluso sin eso, a cuerpo gentil, uno puede “emboscarse», como diría Joaquín Araujo, autor, comunicador, y ecologista al que el amor por la Naturaleza le ha dotado de sabiduría profunda y del don poético.
En los novillos infantiles, aquella huida de la civilización la hacíamos más desposeídos de todo, y solo cargados con los utensilios propios de la escuela parvularia: la pizarra (individual, pequeña, y que podía ser de lata) y el pizarrín que escribía en ella. Aunque hay quien a esa pizarra individual y pequeña también la llama “pizarrín”.
Ahora bien, huir de la civilización, o sea hacer «novillos», no se hace solo cambiando de sitio y escenario, requiere cambiar también de espíritu y de percepción, prestando atención a cosas y fenómenos que a los ciudadanos bien integrados les parecen insignificantes, o incluso les pasan desapercibidos.
Hay otra diferencia añadida entre los novillos infantiles y los novillos adultos: los novillos infantiles se hacían por puro instinto, en una edad próxima al estado natural, no contaminada aún por el peso de la civilización. En la edad adulta, los novillos recobran ese instinto silenciado, reprimido, pero además ese acto rebelde se ve reforzado por la meditación que procura la experiencia vivida.
La práctica de los novillos en la edad adulta no es complicada ni tampoco necesariamente costosa. Consiste en realidad en actos sencillos pero muy gratos.
Pero lo más importante, como decimos, es la reeducación de la mirada y de la percepción en su conjunto. Probablemente implica un gusto por la vida simple (que no es lo mismo que superficial), en cuanto que la complicación es uno de los rasgos de la civilización posmoderna, la cual parece avanzar generando más problemas de los que resuelve.
También los objetos de la percepción reeducada son sencillos en apariencia, pero encierran un significado profundo y gratificante que nos conectan al sustrato de la vida, proporcionándonos un placer que podríamos calificar de epicúreo.
Esto puede entenderse mejor leyendo uno de los últimos artículos de Manuel Vicent para El País, titulado «En defensa propia».
Pongamos otro ejemplo de esto:
En nuestras casas y jardines de Toledo, al menos en el medio rural, abunda un duendecillo reptil y doméstico, nada agresivo, el geko, con el que muchos convivimos amigablemente. Además, resultan útiles para controlar el número de insectos, de los que se alimentan.
Si me dieran a escoger entre observar atentamente la oscilación volátil de los valores bursátiles, sujeta a las artimañas de los tramposos y los algoritmos de los traders financieros, o bien observar atentamente el comportamiento de este humilde reptil doméstico, el geko, preferiría con diferencia esto último. Eso es hacer «novillos» y reeducarse en la edad adulta, en cuanto que supone establecer un orden de prioridades y darle importancia a lo que verdaderamente la tiene.
Si no observamos con interés a nuestro geko doméstico, no llegaremos a saber nunca -por ejemplo- que cuando se le molesta o se siente estresado, lanza un «bufido» suave, una especie de chillido doliente y melancólico, pero significativo, que incluso un animal de lenguaje complejo y super evolucionado, como es el homo sapiens de las cavernas tecnócratas, puede comprender si toma interés en ello.
Eso es conectarse a la vida de nuevo.
Lo de «desvivirse» en la atención a los valores bursátiles y a otros índices de la civilización, es conectarse a la muerte o a algo que se le parece mucho.
La misma clase de beneficios y energía vital obtenemos cuando salimos al campo a caminar y tenemos la suerte de ver, por ejemplo, una oropéndola, ave tan esquiva como bella, tras seguir con interés el reclamo de su voz. Verlas no es fácil, y tomarse interés en identificar su reclamo para lograr el milagro de verlas, también es reeducarse en lo que importa.
O cuando caminando por el monte bajo un cielo azul, nos sobrevuela una bandada de abejarucos con su trino aflautado y sus colores vistosos, llegados de África.
O cuando la tarde se escurre por el perfil del horizonte, en tornasolados malvas, dorados, y naranjas, cediendo el paso a la noche, y tenemos la buenaventura de escuchar el «maullido» del mochuelo.
Y no les digo nada si a lo que asistimos como espectadores privilegiados, desde la orilla de un río o un embalse, es a la danza amorosa de los somormujos lavancos, tan significativa y comprensible en sus símbolos naturales. O a la carrera veloz sobre la superficie del agua (parecen lanchas motoras) de los pollos de azulón, reclamados por su madre, hacia la que acuden raudos en busca de protección, ligeros y llenos de espíritu.
Algunos a esto lo llamarán perder el tiempo, irresponsabilidad, o inadaptación a los rigores de la civilización. No lo discuto. Para qué. Pero yo considero ese tiempo, tiempo conquistado y tiempo aprovechado, y a ese orden de prioridades «connatural». Al menos connatural conmigo mismo.
En resumen: siempre guardé un grato recuerdo de los novillos que hice en mi edad infantil (que fueron unos cuantos) huyendo de “Las mimosas”, a las que por otra parte debo y agradezco mi primer encauce a un desarrollo académico ulterior. Nunca me he arrepentido. Al contrario, y como digo, he «reincidido».
Confieso por tanto que ahora, en la edad adulta, ya un tanto trabajada, me he vuelto a extraviar en la «escondida senda» por la que caminan pocos, y en la que podemos recuperar una percepción olvidada y una dimensión distinta del tiempo, que falta nos hace. En realidad, se trata de puro e inofensivo placer que reivindica y hace justicia al maestro Epicuro.