[dropcap]C[/dropcap]uando llegué a Salamanca para hacerme cargo, nada menos, que de la Adjuntía de Geología, lo hice pletórico de ilusiones –¡me casé!– y de inexperiencia en muchas cosas. ¡Tuve que aprender! Antonio Arribas, mi ilustre y querido maestro, y yo teníamos que hacer de todo, con poquísimos medios. ¡Y con un sueldo muy escaso, todo hay que decirlo!
Poco después, Felipe Lucena, aquel gran Decano que me acogió en la Facultad de Ciencias y luego fue RECTOR MAGNÍFICO (lo pongo con mayúsculas, muy merecidamente), creó el IOATO (Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Oeste) (hoy IRNASA). En él tuvo cabida un laboratorio de Mineralogía, dirigido altruistamente por Antonio Arribas, en el que yo fui becario. Algún día os contaré la historia de «mi» microscopio, que hoy adorna la entrada del edificio.
Sigamos. Uno de los primeros encargos que nos hicieron fue el mapa geológico detallado de la mina de Golpejas, 22 km al oeste de Salamanca. Por entonces, su explotación estaba limitada a un dique de cuarzo en el que ya los romanos — e incluso puede que sus antecesores celtibéricos– extraían el estaño. Recuerdo que me enseñaron molinos de piedra muy primitivos que se habían hallado al pie del mismísimo dique.
Lo que yo tenía que hacer era delimitar, a escala 1/2.000, los contactos entre tres litologías diferentes: granito muy alterado, pizarras rojizas y un conglomerado cuaternario o pliocénico.
Dicho así parece muy sencillo, pero todo, entonces, estaba cubierto por un suelo muy uniforme en una superficie plana con numerosas encinas. Los mineros habían realizado unas calicatas que me ayudaron bastante para comprender como iba aquello.
Pero había que comprobarlo y planifiqué unos puntos en una red de 5×5 m, en la que había que hacer un sondeo en cada uno con una herramienta parecida a un sacacorchos de 1,5 m de largo. Hoy hay aparatos eléctricos que efectúan la labor cómodamente, pero estoy hablando de 1967 y lo que había era eso. De modo que apliqué todas mis fuerzas para desenterrar lo que había en la espiral del «sacacorchos». ¡Era agotador! Menos mal que me dejaron durante algunos días a un par de obreros, los más fuertes, para tirar del aparato. ¡Y les costaba, ya lo creo que sí!
Tengo entendido que este procedimiento lo empleaban en el IOATO para saber cómo eran los suelos, como a medio metro de profundidad, sin necesidad de obra, pero en roca costaba un gran esfuerzo, no penetrar, pero sí extraer el fondo de la herramienta con su testigo.
Había que inventar algo y ello fue que por el sonido que se producía cuando el berbiquí empezaba a perforar la roca, llegué a acertar, casi con seguridad, de qué se trataba. Recuerdo unas pruebas que hice delante de Antonio Arribas y de otras personas que no se lo creían, en las que les demostré que con un poco de práctica daba buen resultado.
¡Pero ahora viene lo bueno! Se me ocurrió ver qué pasaba intentando delimitar los contactos entre pizarras y granito por medio del sabor de las bellotas. ¡Me parecía diferente según que las encinas estuviesen sobre lo uno o lo otro! Lo que no logré distinguir es la disparidad entre los amargores de las «bellotas graníticas» y las «bellotas conglomeráticas». No es un método muy científico pero, al menos, sirve para engordar (con perdón).
Nunca hasta hoy había escrito nada sobre este «método degustativo», pero alguna vez lo comenté medio en broma con aquellos queridos alumnos de las primeras promociones de Geología de Salamanca, que tanto miedo pasaban si yo conducía el coche, aquel 2CV compañero de tantas correrías campestres. Uno de ellos, Luis Ángel Alonso Matilla, que ejerció su docencia en Valencia, me lo ha recordado hace poco con cariño. A él le dedico esta «ocurrencia». ¡Siempre pensé que las anécdotas forman la trabazón de la enseñanza, enriqueciéndola y haciéndola menos olvidadiza!



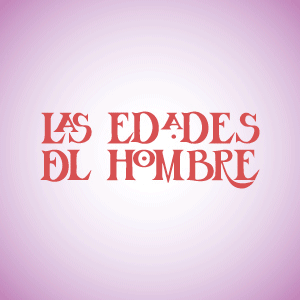



















6 comentarios en «Geobellotología»
No hay duda de que la cienca se sirve a veces de caminos que incluyen la imaginación y el ingenio y siempre están al servicio de las mentes preparadas. Sin duda la tuya, mi querido Emiliano, estaba y está preparada para abrir nuevos caminos en duras piedras…
Un fuerte abrazo
Muchas gracias por el elogio. Pasados casi 50 años de aquello, me pregunto qué hubiese pasado si hubiese gozado de los medios que hay hoy. Probablemente no hubiese tenido que recurrir a ingeniármelas como pudiese.. Si se ve bien lo que yo hice entonces es lo que se aplica en algunas técnicas de geoquímica analizando las muestras que se recogen. ¿Y si se hubiesen analizado las bellotas? ¿Qué hubiese pasado?.
Un abrazo
Tú lección de hoy ,me ha gustado,muy interesante!..Las bellotas?.¡qué ingeniosa idea!.Ahora me explico,por qué está tan rico el jamón de esos animalitos negros, que se alimentan de ellas.Viva el campo ,sus encinas con sus doradas bellotas y nuestra tierra charra.Eres genial Emiliano.Un abrazo.
¡Pobres ceritos! ¡Qué riquísimos están!. Lo que no me explico es cómo les gustan tanto las bellotas, con lo amargas que están. Bueno…, no todas. ¡Mira que si algún sabio lee esto y decide estudiarlo! El nombre de la ciencia sería Geobalanología, por hacerlo un poco más serio. Resulta que yo hubiese sido el primer geobalanólogo del mundo mundial…
Un abrazo
Querido Emiliano,
En primer lugar me parece a mí muy interesante esta entrada por la actualidad de su contenido y su interdisciplinariedad. Seguramente que en la época de la que nos hablas no dispondríais de los métodos análiticos de los que hoy se dispone para comparar la composición de las bellotas crecidas en unos y otros suelos. Un tema que hoy puede hacerse con nuevas tecnologías afinando acerca de los distintos componentes nutricionales y aromáticos de las bellotas. A ver si algún colega de los departamentos de Química Analítica o Bromatología lee esta entrada y se anima su curiosidad para seguir el trabajo en esta prometedora línea.
Por otra parte está la cuestión gastronómica tan en boga en este momento y la importancia de aunarla con la primera que te comentaba arriba, es decir la analítica. Tu ejemplo de las bellotas sería un buen modelo para denominar a cada gusto según sus componentes reales. ¿Qué es eso de decir sabor afrutado? Pues una incorrección porque el sabor afrutado se debe a un compuesto químico seguramente algún ácido en particular o algún otro compuesto. Lo mismo si decimos a frutos del bosque o a frambuesa, etc. Cualquiera de estos sabores debería tener una denominación precisa, relacionada con la molécula que lo produce. Su denominación incorrecta es otro síntoma de la imprecisión que domina en estos tiempos. Por cierto, por lo que dices la diferencia no consiste sólo en un mayor o menor grado de amargor ¿Podrías por favor intentar matizar un poco esa diferencia en el amargor? ¿Se trataría de amargores de distinto gusto? ¿Crees que es eso posible? Es bien sabido que el dulzor, por lo general, se debe al azúcar, pero supongo que el amargor tiene una gama más amplia de moléculas que lo producen. Bueno dejemos esto en este punto porque podríamos sino tirar por un camino que lo haría interminable. No obstante, permíteme sugerir simplemente la idea, ya vista en la literatura, de que la dulzura, el pasarlo bien, es monótono, mientras que la amargura es multiforme y rica en matices, variada, digamos si me lo permites, más enriquecedora. Como digo esto se haría interminable así que lo dejaremos para discusión en otro lugar y si te parece pasemos a otro punto que hoy tengo dos mas.
El siguiente sería el del microscopio del IRNASA. Sobre ese tema nos gustaría que pudieras contar algo más que unas lineas. Debió de ser verdaderamente un hito en su tiempo y hoy está prácticamente en perfecto estado de revista, como sabes, esperándoos a Antonio Arribas y a tí para que vengais a darnos cualquier dia de estos una lección magistral sobre su uso y lo pongamos en el Servicio de Microscopía del IRNASA, en la oferta de servicios al lado del confocal. Seguro que tendría demanda. Entretanto será bueno tener alguna noticia histórica.
Finalmente el tema último que tengo que tocar hoy so pena de hacer el comentario un poco largo se refiere al libro del Yacimiento de Villarroya, cerca de Arnedo en la Rioja que estoy coordinando en colaboración con Mayte Alberdi y Beatriz Azanza. Ese Yacimiento Emiliano es muy interesante y entre sus «gracias» está la de que tu fueses quien dirigió una de sus excavaciones principales. Ahora estamos ya entrando en la fase de corregir pruebas y espero poder mandarte pronto el prólogo que amablemente escribiste y en el que cuentas tu experiencia en Villarroya, que siempre ibas al Yacimiento detrás de Santiago Jiménez. Pues bien en esta ocasión te ha tocado ir delante puesto que en las páginas que siguen a tu prólogo va una presentación a cargo de Santiago. Él ha aportado también unas cuantas imágenes. Enfín, espero que pronto podamos ver este libro que espero pueda ser de utilidad para mostrar la importancia de Villarroya y de vuestros trabajos en el sitio.
Perdona que me he alargado. Un abrazo y seguimos en contacto.
Hasta pronto,
Emilio
La verdad es que estoy deseando ver el libro sobre Villarroya, Tan esperado como deseado. ¡Qué parto más difícil tiene! ¿Harán falta forceps?
Un abrazo