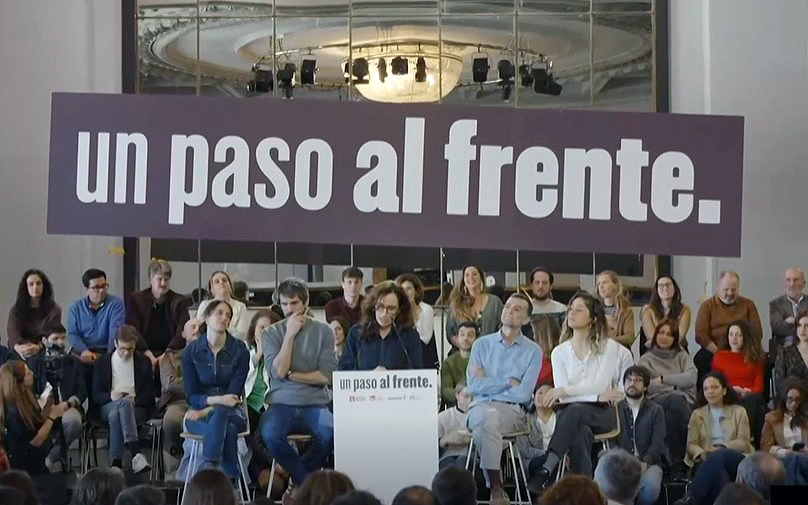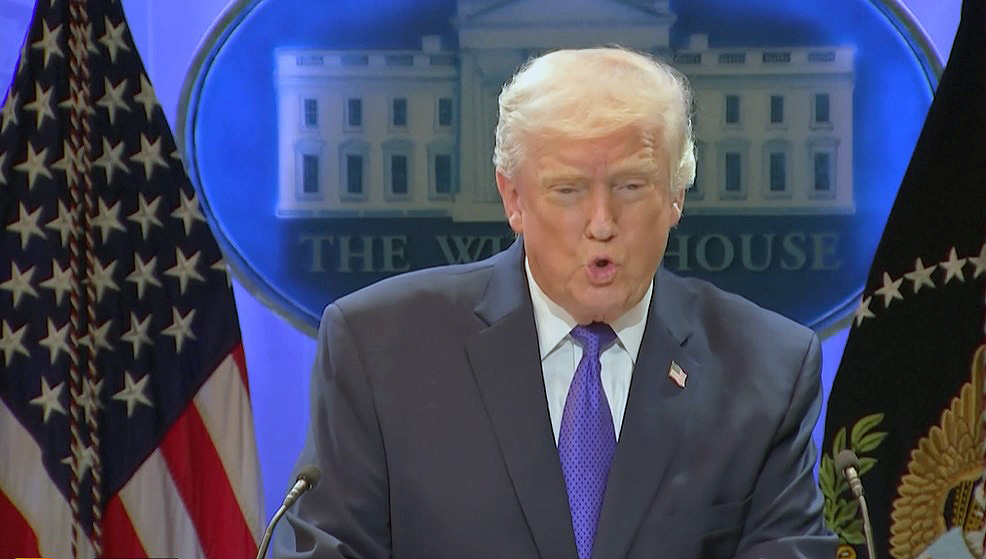“Me gustaría acabar este capítulo recordando a Roland Barthes, que reflexionó sobre estos temas con una ironía elegante y pesimista. Los japoneses –decía- acabarán comiendo arroz con tenedor y perderán la elegancia del gesto de los palillos. El imperio de los signos acabará destruido por el imperio de la nada, en el cual los gestos e incluso los gustos serán todos iguales” / LAMBERTO MAFFEI : “Alabanza de la lentitud”.
[dropcap]S[/dropcap]omos víctimas de una neurosis que invade hasta nuestro ocio.
Y esa neurosis se traduce en velocidad, pero esconde desasosiego.
Hace pocos días leí sobre el conflicto creado en algunas de nuestras playas, donde la velocidad y la competitividad presidían ese modo tan exitoso y concurrido de nuestro ocio, que consiste en conquistar una mínima porción de tierra en una playa atestada de gente.
Se había establecido una competencia feroz entre tumbonas y sombrillas, como si de nuevas especies biológicas se tratara, por ocupar la primera línea de playa, y una vez dominado el espacio ecológico -siempre escaso- procrear, o eso supongo si he de guiarme por la teoría de Darwin.
Para ello, los hinchas de uno y otro bando, competitivos y acelerados veraneantes, madrugaban poniendo el despertador como si tuvieran que ir a la oficina y rendir pleitesía a sus jefes. Cabe suponer que con el mismo objeto se acostarían pronto y dormirían deprisa.
Los humanos (de vacaciones veraniegas) eran los meros intermediarios de ese combate evolutivo presidido por la velocidad, pero los auténticos protagonistas y estrellas de esa confrontación, eran aquellos objetos inertes diseñados para el relax: sombrillas aceleradas contra tumbonas histéricas.
Un maestro en el ejercicio de la lentitud es el planeta, que en sus derivas ha contemplado con paciencia el paso del tiempo y de las eras, incluso en su forma más dinámica: la constitución y evolución de sus especies vivas.
Y un ejemplo claro de velocidad descerebrada, es la extinción de especies a manos del hombre, y en general el deterioro acelerado del planeta que habitamos, fruto de la actividad humana, con tal rapidez que hoy ya el planeta que reciben los nietos, está bastante más deteriorado que el que recibieron sus abuelos.
Arruina y hunde el optimismo más jovial considerar que en un pispas nuestra especie es capaz de destruir y hacer desaparecer (irreversiblemente) lo que costó miles o millones de años crear. Quizás no hay ejemplo más angustioso y terrorífico de velocidad. Y no cabe referirlo solo a especies biológicas, sino también a especies culturales. Se aniquilan especies vivas y se aniquilan culturas en el término de una o pocas generaciones, y esa destrucción ha alcanzado en nuestro tiempo una velocidad que produce vértigo y desosiego, porque parecen anunciar un horizonte de monotonía y vacío.
¿Para qué sirve la filosofía?
Para combatir la infelicidad y la mentira, y también -pero no menos importante- para relativizar estos conceptos. Hay tantas formas de afrontar esos enigmas (la felicidad, la verdad) como culturas.
Nos imaginamos a Epicuro paseando sin prisas por su jardín, y de modo similar a los peripatéticos del Liceo aristotélico. También Sócrates devanaba con lentitud el ovillo de su sabiduría y de sus dudas, concluyendo con paciencia que nada sabía, pero que eso ya era saber mucho, y ese ejercicio del ocio en que el tiempo no es oro sino sabiduría, lo hacía más humano. Una forma nueva de serlo.
Y arrastraba, seductor, a su ocio «improductivo» y lento a los que querían dialogar con él, que así, despacio, avanzaban mucho. Corruptor de la juventud y enemigo de las religiones del Estado, decían de él.
El estudio, el descubrimiento de lo que podemos considerar, provisionalmente, la verdad, es un ejercicio que por lo general requiere de tiempo y paciencia, de reflexión, de lentitud.
Entre la memoria y la previsión, el hombre expande y proyecta su presente, pero hoy la memoria tiene cada vez menos peso. Todo va demasiado deprisa. Lo que se come no se digiere, lo que se aprende no se asienta. El presente, privado de sosiego y empujado a correr, no adquiere consistencia. Abogar por la memoria y la reflexión es promover una lentitud benéfica y saludable.
Merced a una especie de sinestesia, el silencio sugiere lentitud, sosiego, serenidad, y al contrario, el ruido evoca prisas, desasosiego y angustias. Quizás nuestros peores enemigos son la velocidad (constituida en norma vital) y el ruido.
Hay ámbitos que parecen construidos para la lentitud, y en cierto modo también para el silencio, por ejemplo los bosques, o los jardines. Los sonidos de la naturaleza nunca son ruido, si acaso en medio de ellos, asistimos en silencio a la conversación más profunda. En ese escenario, los hombres de antaño percibían a sus dioses paganos: faunos y ninfas. Hoy no le ponemos cara, pero ahí sigue hablando y habitando el misterio.
El salvaje, por definición, inmerso en el tiempo cíclico y estable de la naturaleza, vive el presente y desconoce o desprecia la historia. No tiene aún una cultura que le acelere hacia el abismo del futuro. Su abismo no está en el tiempo, está si acaso en el espacio. Más allá del horizonte, sobre todo de noche y en el cielo repleto de estrellas. Muchos hombres civilizados han querido recuperar (quizás vanamente) “algo” de esta inocencia, de este estado natural.
Por ejemplo, en los monasterios, tan unidos espiritual y físicamente al jardín y al huerto, es donde vuelve a cristalizar esa simbiosis íntima entre lentitud y silencio.
No conozco retrato más perfecto de esa síntesis que el documental de Philip Gröning titulado «El gran silencio», donde se hace un seguimiento de la vida de los monjes cartujos del “Grande Chartreuse” en los Alpes franceses, y donde las cámaras y con ellas el espectador acaban entrando en el ritmo vital de ese espacio y de ese tiempo, en un escenario de soledad contemplativa en medio de una Naturaleza grandiosa.
Soledad e individualidad, compartidas en amistad y apoyo mutuo.
Ahora que todo el mundo corre a disputarse, competitivamente, unos pocos de metros de arena, debajo de una sombrilla o sobre una tumbona en una playa atiborrada, rememorar estos ámbitos de silencio y lentitud, refresca el espíritu.
Aunque hay que reconocer que hay calas, retiradas y secretas, que parecen un claustro con cipreses.
Y la lentitud puede merecer mayor alabanza cuando lo que barruntamos delante no nos gusta ¿Para qué correr aceleradamente hacia lo que nos causa desagrado, cuando no rechazo total?
Einstein lo demostró matemáticamente, pero todos tenemos la intuición profunda de que el tiempo es relativo. Puede ir más deprisa o más despacio, y de alguna manera eso depende de nosotros.
El futuro no es sólo una hipótesis, sino también una dirección que en cada momento cultural e histórico está más o menos perfilada.
En función de la hipótesis de futuro dominante, frenar el tiempo, abogar por la lentitud, es también cambiar de rumbo, cultivar otra dirección.
En ese y otros sentidos, la lentitud puede ser un acto de rebeldía.
Cuando el lugar al que nos llevan no nos gusta (porque efectivamente, en alguna medida, cada vez mayor, ya no elegimos, sino que nos llevan), y nos sentimos ajenos a todos esos tratados y planes de alcance global, que no sólo pretenden decretar el fin de la historia (que paradójicamente se consuma en una inquietud perpetua), sino también abarcar en su uniformidad monótona a todo el mundo, y que no sabemos muy bien quien ni donde se deciden, la lentitud, la pacífica lentitud, puede ser un acto de rebelión y un modo de optar por un camino distinto.
[pull_quote_left]El estudio, el descubrimiento de lo que podemos considerar, provisionalmente, la verdad, es un ejercicio que por lo general requiere de tiempo y paciencia, de reflexión, de lentitud.[/pull_quote_left]El consumismo no se lleva bien con la lentitud. Esto se hace especialmente evidente en el consumo de productos de tecnología avanzada, aparatos digitales, televisiones, ordenadores, tablets. Se ha llegado a un extremo de sinrazón que roza la locura. No da tiempo a metabolizar la velocidad de los cambios y las innovaciones.
No es sano, no es natural, es literalmente inhumano. Aquí, como en tantas cosas, nuestra creación tecnológica, nuestro instrumento, nuestro artificio, nos está imponiendo su ser, su ritmo, su inhumanidad. Algo parecido a lo que ocurre con la economía considerada como instrumento imparcial, que en su ciega mecánica se justifica y adora como ciencia exacta, impertérrita ante la debilidad humana.
La educación humanista (y esta incluye también a la ciencia, como señala Maffei), no se lleva bien con las prisas. La formación de un ciudadano crítico, irreverente, que dude y que plantee alternativas, requiere tiempo, asimilación, lentitud.
Los monasterios fueron ya en el pasado islas de lentitud y de memoria, que salvaron del naufragio los restos de la sabiduría antigua. Lamentablemente, una mínima parte. Así se salvó y se conservó para nosotros, por ejemplo, “De rerum natura”, de Lucrecio, y con ello toda una visión del cosmos radicalmente distinta a la que imperaba e imperó durante tantos siglos. En gran medida, esa es nuestra visión actual del mundo. Una paradoja en forma de milagro, cuyo significado y eficacia radica en la conservación de la diversidad.
Podríamos discutir si fue positivo o no que el elemento «oriental» del cristianismo se injertara en el tronco «occidental» de la filosofía griega, pero vistos los resultados parece que fue inevitable. Oriente y Occidente siempre han estado intercambiando su cultura, sus técnicas, y su pensamiento. Las humanidades y las culturas migran, se encuentran, y se mezclan. Si eso fue así desde la antigüedad, hoy con más motivo es imposible poner puertas al campo o levantar muros. Hay un dilema trágico entre lo inevitable de esa fusión, que hoy día se ha acelerado y converge hacia un único modelo globalizado, simplificado, y monótono, y la necesidad de preservar la variedad de las culturas y la diversidad de los modos de vida, y no sólo por razones estéticas, sino por los mismos motivos que aconsejan conservar la variedad genética, es decir, un conjunto y una reserva de soluciones distintas ante escenarios cambiantes.
— oOo —