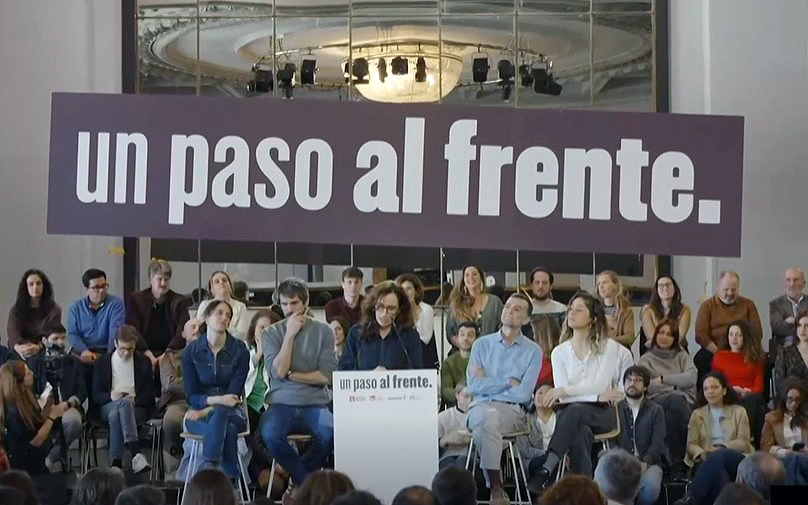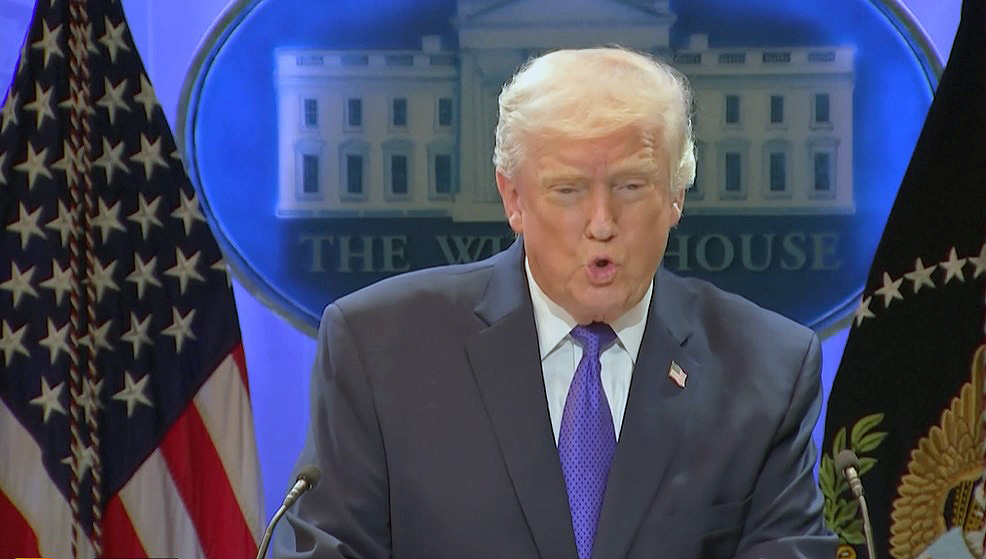Nuestro mundo, nos guste o no nos guste, es el del capitalismo salvaje, y su evolución ulterior, la dictadura posmoderna o el autoritarismo reciclado.
De la misma manera que Fukuyama se equivocó al decretar el «fin de la historia», se equivocó también al asociar capitalismo y democracia como fatalidad simbiótica. Nuestra realidad posmoderna abunda en lo contrario: capitalismo salvaje y dictadura haciendo buenas migas.
A medida que nos convertíamos en superhombres nietzschianos y peleles cibernéticos a merced de nuestras propias máquinas, la posmodernidad triunfaba entre nosotros, las utopías desaparecían del horizonte histórico, y hacían su agosto las distopías y la telebasura. La ultraderecha, marginada tras los desastres y holocaustos que desencadenó durante la segunda guerra mundial, ha renacido.
Las pantallas pequeñas y grandes, que son hoy en día el espejo del alma histórica, nos informan a diario sobre un escenario global lleno de barruntos distópicos, desastres ecológicos, y guerras. Parece como si nuestra capacidad para lo artificial y artificioso hubiera sobrepasado todos los límites («naturales») y estuviéramos desbocados, desnortados, fuera de sí y a merced de nuestra inteligencia «artificial».
Y junto a la locura que nos invade, las circunstancias históricas y políticas también están llenas de extravagancia. Mucho de lo que nos rodea no estaba en el guion, nos resulta extraño, inaceptable o cuando menos incomprensible. Por ejemplo, el hecho ya repetido de que energúmenos como Trump o Milei, que hace poco no habrían tenido ninguna posibilidad en la política seria aunque sí en el circo y la telebasura, ahora triunfen entre los votantes, resulta demoledor.
He ahí la nueva normalidad circense que nadie podía imaginarse hace pocos años. Lo malo es que ese «circo» puede traer y ocultar mucha tragedia.
Muchos de nuestros políticos, a falta de nada positivo que ofrecer, se apuntan a este estilo trumpiano lleno de espectáculo y farsa, y montan su propia fábrica de ruido, bulos, y demagogia. Aquí, y concretamente en Madrid, tenemos la fábrica de la señora Ayuso y el señor Rodríguez. Un poco más allá la de cualquier otro demagogo, el que toque.
Las buenas líneas de acción (ecologistas) y las buenas direcciones (sociales) se abandonan porque son costosas y se tildan de utópicas. Se prefiere la distopía y emplear el dinero en el lujo, el desastre ecológico, y la guerra, mejor si es atómica, porque la convencional ya aburre, dura demasiado y no tenemos tiempo que perder.
Fruto de esta impaciencia contemporánea, se pide a la guerra, igual que a los negocios, resultados rápidos y espectaculares. Y para eso no hay nada mejor que la guerra atómica en el primer caso, y el fraude desregulado en el segundo. Imagino que si por accidente o fruto de una imprudencia temeraria se produjera un conflicto bélico con bombas atómicas cayendo del cielo a tutiplén, los responsables de ese «fallo» que invigilaron ese riesgo (si es que sobreviven a su propia negligencia) encontrarían una excusa tan rápida y fácil como la que utilizan los políticos ante la corrupción que prolifera al calor de sus cargos.
La bomba atómica en definitiva vuelve a formar parte del vocabulario contemporáneo junto a la posibilidad actualizada y normalizada de su uso. Forma parte del paquete de nuevas normalidades, junto a la ciberguerra, el ciberterrorismo, y amenazas similares.
Pero si algo se ha normalizado con ganas y consentimiento borrego alimentado en la fábrica de la telebasura, ha sido el bulo y la mentira, en los que nuestro país fue pionero con los embustes de Aznar sobre el 11M y las armas de destrucción masiva en Irak.
Ante la pérdida de fe en las utopías (un signo de nuestra posmodernidad) se considera excusable crear y creer en todo tipo de mentiras y distopías, a cual más nociva y siniestra.
El pasado peor se actualiza y se nos hace presente sin apenas cambios (solo de maquillaje) y nos consolamos afirmando, sin demasiada convicción, que la Historia no se repite, hasta que se repite. Los desastres siempre están a punto de ocurrir, y de hecho solo un poco después ocurren, para sorpresa de muchos. Pasó con la pandemia o con la estafa financiera de 2008, que tanto nos recordó en su origen y resultados al crack financiero de los años 30.
Nos movemos irresponsablemente en el filo de la navaja, de la Historia aprendemos poco y seguimos tropezando en las mismas piedras de siempre, pero ahora con más riesgo y peligro, con mayor capacidad de destrucción.
En uno de los capítulos de una serie que recomiendo («Momentos decisivos: la guerra fría y la bomba») titulado «juegos de guerra», se nos informa sobre los malabarismos irresponsables de una institucionalidad demente en un tiempo pretérito no demasiado lejano, también presidido, como el nuestro, por la guerra fría, la paranoia, la mentira, y las intoxicaciones.
Y si el capítulo 7 de esta serie se titula «Juegos de guerra», otro se titula «El fin de la Historia», aquello de Fukuyama. Y así vemos que entre otros efectos del «Fin de la Historia”, algunas ex repúblicas soviéticas, bien sea para el sostén de su población empobrecida por la corrupción y el capitalismo de los oligarcas, bien sea para el enriquecimiento de unos pocos bien situados, pusieron algunos elementos fundamentales de las armas atómicas, como el uranio enriquecido, a la venta, aprendiendo rápido de los “occidentales” (neoliberales) y participando así en el juego global del mercado con un producto ciertamente poco convencional.
Así como la bomba atómica y sus desastres ya nos eran conocidos desde la realidad cruenta de Hiroshima y Nagasaki, y también por las distopías recreadas en la ficción de las pantallas («El día después» por ejemplo, película de 1983, del director Nicholas Meyer, película que según dicen hizo recapacitar al mismísimo Ronald Reagan), pasando por sus variantes con los posteriores accidentes ocurridos en centrales nucleares, como la de Chernobyl (que también tiene sus propias películas), la ciberguerra ofrece hoy un instrumento más novedoso que abre todo un abanico de posibilidades siniestras.
Sobre estas nuevas amenazas es oportuno ver la película «Dejar el mundo atrás», del año 2023 y del director Sam Esmail.
Ante este estado de cosas en el que sobresalen la irresponsabilidad de algunos gobernantes, la demagogia barata de algunos políticos que sin embargo triunfan en las urnas, y el abandono de las líneas de acción que nos podrían salvar la vida y el futuro ¿no sería bueno volver a creer en algunas utopías benéficas y en algunos idealismos optimistas?