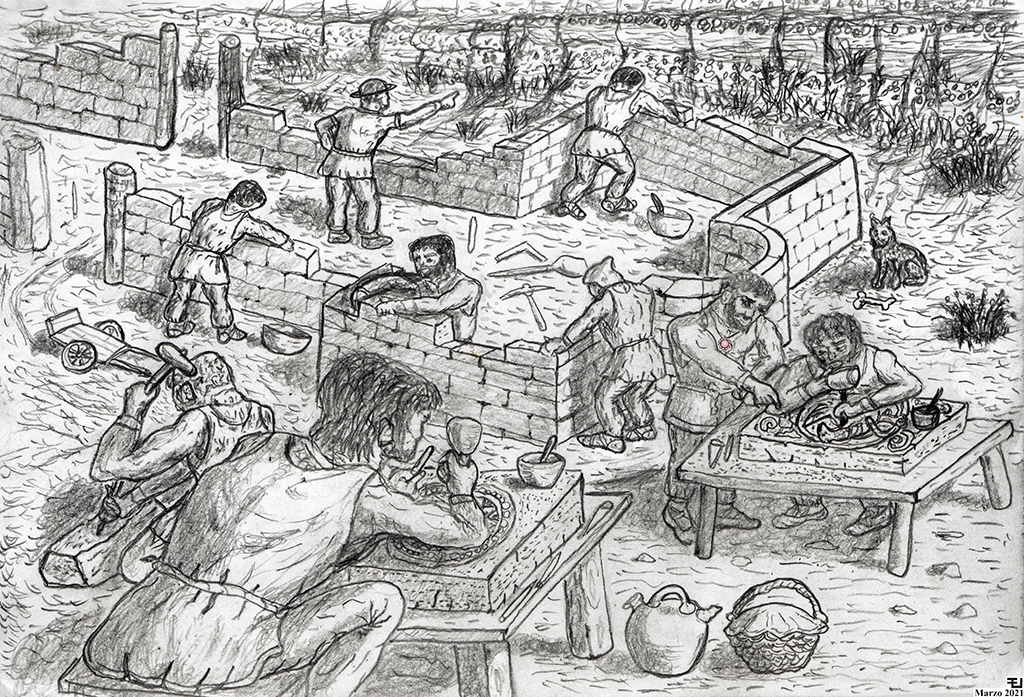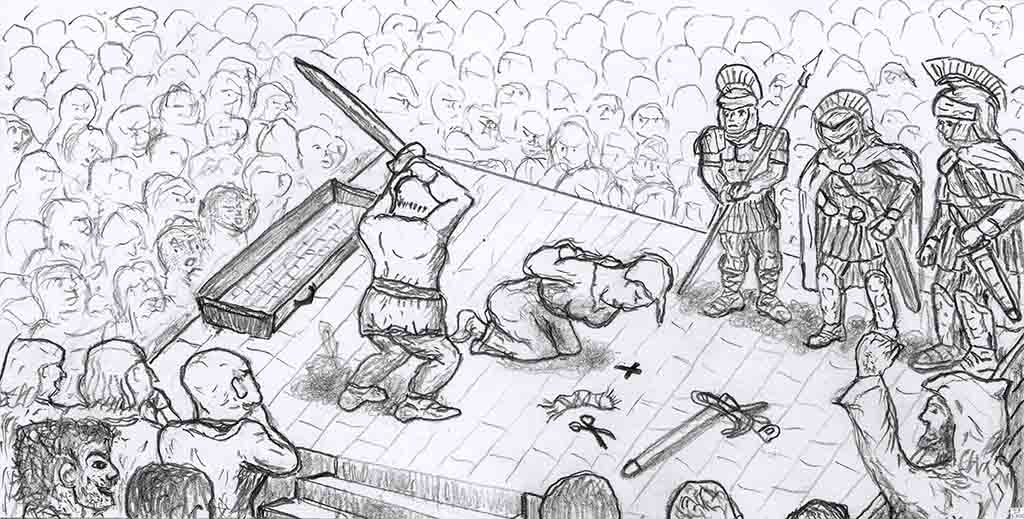[dropcap]Y[/dropcap]a casi se había olvidado aquel tiempo en que los moros habían abandonado definitivamente el castillo, o más bien atalaya, que coronaba el encrespado teso levantado como un espolón próximo al río Tormes. Desde su altura estratégica se dominaba un amplio horizonte y podía alertar, con su almenara, las invasiones desde todas direcciones. Al norte, más allá del frondoso bosque de encinas, se divisaban los escarpes de la Rivera de Cañedo, pero no –aún– la iglesia de Torresmenudas, que se estaba levantando. Al sur el río, corriendo hacia poniente, y su ribera, con sus ricos herbazales y, más allá, la llanada salpicada de encinas y malezas. Al fondo las sierras y el peligro infiel. Éste era el motivo de la fortificación que ahora se estaba reforzando; era preciso vigilar la posible llegada de las huestes sarracenas, que podían utilizar el ancestral vado estival del impetuoso Tormes. No se olvidaban los tremendos estragos causados por los ejércitos de Almanzor en sus repetidas razias. Una y otra vez el poderoso predador pasó por allí el río, a la sombra de la atalaya que, obstinadamente, sufría a menudo las acometidas leonesas, siempre infructuosas.